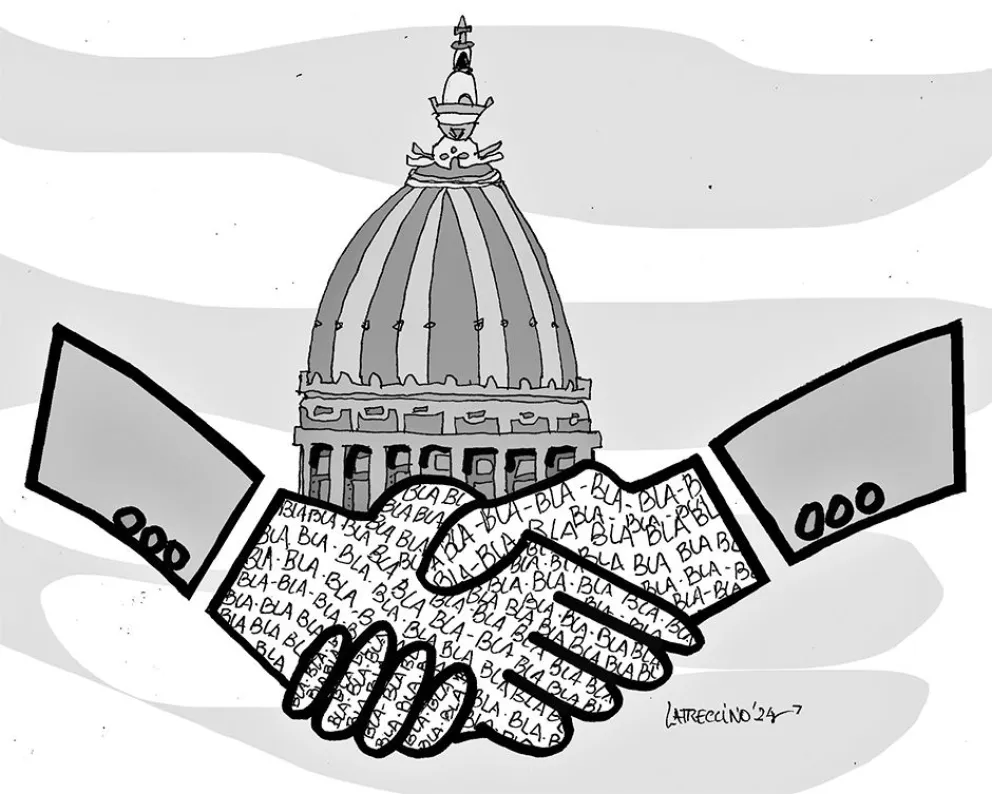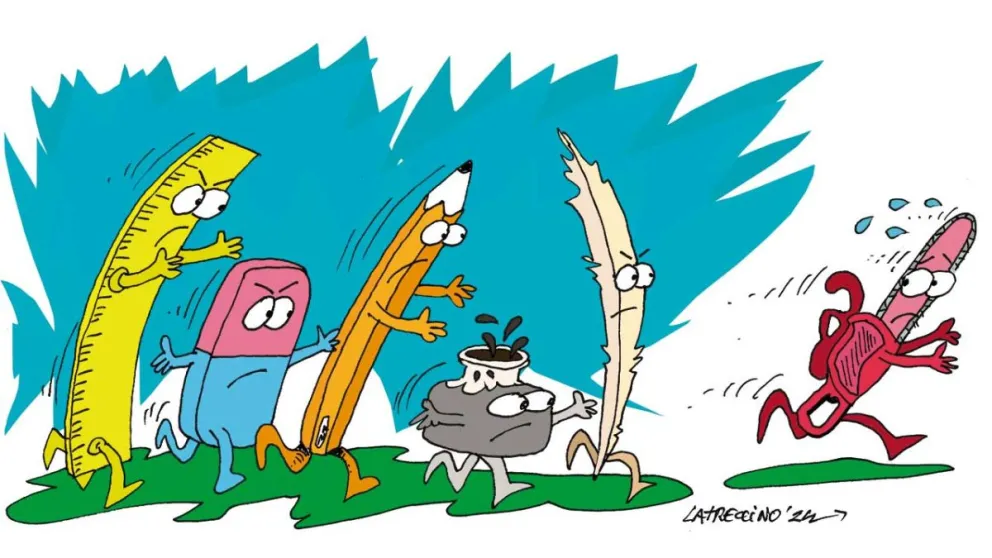Noche de paz y reconciliación
Un 28 de diciembre estalló el escándalo en el pueblo. María Cecilia, la hija mayor de don Basilio Kerenski, se fugó de la casa de sus padres.
Dos años antes: Juan Bautista Sirriel era hijo de un ferroviario del correntino pueblo de Santo Tomé y de una maestra normal nacional, terminó el secundario con igual título que su madre, pero no ejerció el magisterio. Se dedicó al rudo oficio, pero más lucrativo, de abastecer con ganado vacuno a los pueblos de la región. Por aquella época no existían los camiones jaulas ni rutas asfaltadas y el ganado obligadamente se arreaba tropeando de a caballo durante días y semanas por inhóspitos caminos de tierra hasta los insalubres mataderos rurales, sin importar la época del año ni las inclemencias del clima. Supo ahorrar lo suficiente y al cabo de unos años adquirió de una subdivisión mayor perteneciente a la compañía Anglo un pedazo de campo con una pequeña casa que reunía las comodidades más esenciales y donde pastaba su propia hacienda. En las idas y vueltas arreando tropas, el arriero Juan Bautista supo entrecruzar miradas con la blonda y pizpireta María Cecilia y, entre medio de saludos y suspiros velados, cupido flechó de tal forma sus corazones que al poco tiempo se pusieron de novios y quisieron casarse, pese a la oposición del padre de la novia, que pretendía casarla con el hijo de un paisano.
Don Basilio Meroslao Kerenski, padre de María Cecilia, fue uno de los colonos pioneros de la zona sur de Misiones. Al contrario del resto de los inmigrantes que llegaron con escasas pertenencias y una mano atrás, trajo consigo un pequeño capital que lo administró muy bien, logrando con esfuerzo hacerse de una importante plantación de yerba y molino propio que le rendía muy buenas ganancias. Doña Luisa, la sumisa y buena esposa de Don Basilio, aceptaba todas las imposiciones del marido y jamás osó contradecirlo en nada. Un tanto por esto, tal vez por impedir que su hija se alejara de su lado y se fuera a morar a otro lugar, o por ser consciente de lo duro que es ser pobre, no quiso que su hija se casara con quien consideraba un simple tropero, según su antojado parecer, de escala inferior al humilde peón rural que por decenas trabajaban en el establecimiento. Lo cierto es que doña Luisa acompañó a su esposo en oponerse tercamente a la relación amorosa de su hija. Así fue que María Cecilia, cual náyade obstinada, haciendo caso omiso a la oposición de sus padres, se dejó raptar por su amado arriero y juntos se fueron a vivir al campo de JB, provocando el consabido cuchicheo de los chismosos del pueblo. Al año nació el primogénito y, tras la semana post partum, la pareja aprovechó para casarse primero por civil y luego por Iglesia como manda Dios; acto seguido, ungieron con el sacramento del bautismo al recién nacido con el nombre Juan Bautista, como su padre y el padre de su padre. Doce meses después, nació Mariela, una rubiecita de hermosos ojos azules.
Antes que el varón cumpliera los seis años de edad, el matrimonio decidió cambiar de ambiente frente al retraso de la educación de su hijo, y también porque Juan Bautista cansado del rudo trabajo, deseaba dedicarse a otra tarea menos sacrificada. Ya sus padres se habían ido de este mundo y nada los ataba al lugar. Por eso eligieron volver al pueblo de Apóstoles donde iniciaron su romance, con la esperanza de María Cecilia en reconciliarse con sus padres. La decisión de la mudanza hizo que JB trocara el campo por otro en un paraje cercano bordeando el arroyo Pindapoy. Luego, alquilaron un caserón antiguo ubicado en una esquina en cuyo costado derecho inauguraron una moderna carnicería para la época y en la cual la propia María Cecilia atendía personalmente la caja. El ala restante la destinaron al uso de la vivienda familiar. El patio se hallaba protegido por la típica empalizada de tacuaras, más para evitar la entrada de animales sueltos que de algún ratero de gallinas. Es que se estaba en el tiempo en que los vecinos dormían con la ventana abierta y la puerta de calle cerrada sin llave. Bien atrás se avistaba el infaltable gallinero y la huerta donde sobresalían las plantas de maíz y mandioca. A un costado, el galpón de madera destinado a las herramientas y al resguardo de la camioneta, muy bien cuidada, del año 30. Completaba el entorno, un papagayo parlanchín montado sobre un aro de hierro suspendido al aire por una cuerda atada a la rama de un árbol, y tres perros de caza bonachones y con permiso para deambular donde quisieran. La venta de carne al público marchaba viento en popa e incentivó a la pareja a extender el negocio con la venta de artículos comestibles. De esa manera, la esquina, debido al constante movimiento de personas, se convirtió en un lugar popular, y sus propietarios, en prósperos comerciantes. En ese solar incomparable la familia sería feliz por otros años más.
Un atardecer del 24 de diciembre de poco movimiento en el negocio se acercó un señor de avanzada edad, bien plantado, de cabellos y bigotes tupidos y muy canos. La bronceada piel no disimulaba las arrugas de la cara y las manos sarmentosas. Vestía traje oscuro de buena tela, con chaleco y camisa blanca abotonada hasta el último botón, y sin corbata. Completaban su atuendo un sombrero de fieltro y zapatos negros bien lustrados. Todo su aspecto le daba un aire patriarcal y dejaba entrever que el anciano gozaba de buena posición económica. María Cecilia, detrás de la caja, levantó la vista y sintió que el corazón le dejó de latir por un instante para luego precipitarse en alocada taquicardia. No pudo evitar expresar la venerada palabra. - ¡Papá! -y sus ojos enormes se agrandaron aún más.
- ¡Hola hija! Me habían contado que lucías muy guapa y no me han mentido-, al tiempo que habría los brazos. María Cecilia no dudó un instante y corrió a refugiarse en el pecho de su padre, quien la abrazó mientras le susurraba:
-Te pido perdón por mi actitud-. Permanecieron abrazados un largo rato, como intentando estrujar el tiempo de desencuentros, y ahora fue ella quien meditando contestó:
-No papá. No tengo nada que perdonarte. Ambos cometimos errores, pero el amor quedó intacto y es lo que vale. Disfrutemos de aquí en más del reencuentro y olvidemos el pasado ingrato. ¿Y mamá?
-Tu madre está afuera, en el auto, esperando a ver lo que pasa-. Fue María Cecilia quien no esperó y se precipitó rápidamente a la calle donde su madre, sentada en el asiento del acompañante, miraba en dirección a la puerta del negocio. Bajar del auto y abrazarse fue la rápida continuación de uno a otro acto. Ambas mujeres, madre e hija, no pudieron evitar llantos y risas entremezclados en el prolongado abrazo, ante la mirada sonriente de don Basilio Kerenski.
Esa noche, noche de Nochebuena, hubo algazara en casa de los Sirriel-Kerenski. La cena, carne asada en la cocina a kerosene, resultó exquisita. De postre degustaron el rico budín de pan preparado un día antes por María Cecilia. Toda la escena no era más ni menos que el cuadro familiar de tres generaciones sentadas alrededor de la mesa navideña. El ambiente resaltaba la paz emanada de los corazones de la feliz familia tras el reencuentro que se repetiría en el tiempo. El presente era de ellos y debían aprovechar a disfrutarlo, porque el futuro jamás se compra.