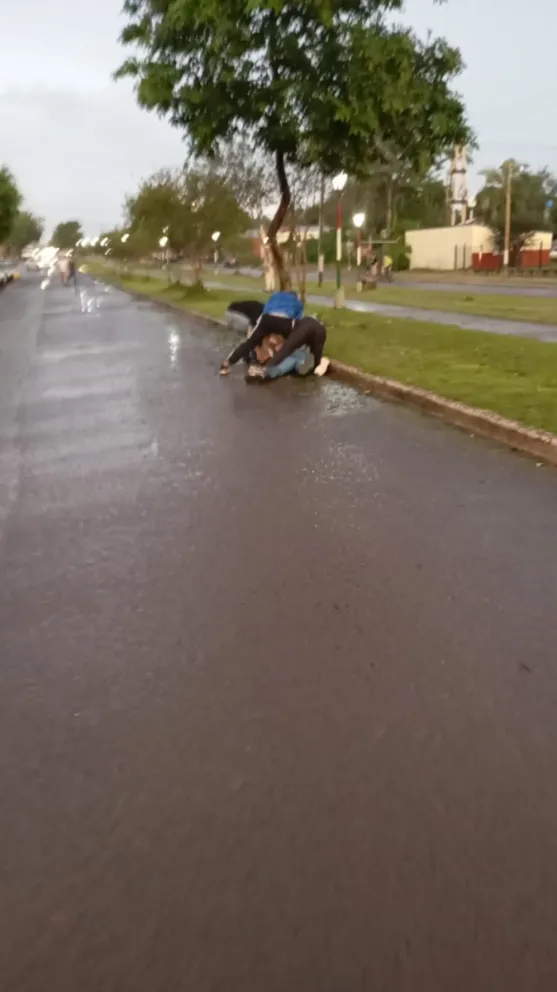Uñas de yaguareté

Esta noche, sin razón aparente, soñé que estaba hospitalizado y ese primer sueño, no alcanzo a recordar la razón o la causa y sólo que en un hospital muy antiguo, con columnas de hierro a los pies de las camas, el hombre a mi lado me daba la espalda, nada más.
A la mañana siguiente vagamente se lo mencioné a mi mujer.
Por la noche sin quererlo, en el instante en que cabalgaba entre el sueño y la vigilia, supe que volvería a soñar con esa sala de hospital y con el hombre. Sólo que esta vez el sueño fue otra cosa: repetidas enfermeras de atuendo antiguo con sus prolongados delantales y zapatos blancos de silenciosas suelas, se obstinaban en medicar al hombre que, sobre su espalda, ahora se mantenía indiferente, como si eso no estuviera ocurriéndole a él.
Y allí tras el leve resplandor de la ventana -porque el sueño transcurría sobre el final de la tarde- lo reconocí, aunque solo de él la sutil apariencia de una antigua fotografía de los años anteriores, aunque ahora el cáncer lo hubiera trabajado hasta el filo de la línea de la nariz y los pómulos.
Entonces, cuando las enfermeras de ese hospital- de ese hospital de clínicas de 1937- desaparecieron, me vi de pronto junto a la cama del hombre, que yo sabía, debía morir.
Tampoco pareció darse cuenta de mi proximidad.
He leído casi todo lo suyo -le dije-. Es decir -observé- voy a leerlo. Dentro de unos años, en una biblioteca con olor antiguo que ahora me aguarda, porque esto lo estoy soñando.
La cabeza, con su perfil de muerte inmediata, siguió en su lugar; solo los ojos giraron lentamente sus órbitas hasta enfocarme. El sol último de la tarde les daba un tono fosforescente.
Estoy demasiado cansado -se justificó sin razón alguna- son muchas cosas, mucho hacer por ahí.
Y se quedó mudo por un rato.
Y yo seguí hablándole. Le dije en un susurro que no solamente había leído -o iba a leer- sus cuentos, sino que también varias biografías, un poco grandilocuentes y mentirosas que lo mostraban como un tipo triste, casi atemporal y sin edad precisa, sin saber mucho qué hacer consigo mismo aquí en Misiones, casi su tierra natal.
Después, con la noche asentándose en las cosas lentamente y dominando el silencio y el olor a remedios, la charla se hizo intensa.
El hombre, un codo apoyado sobre la cama, la cabeza alzada, casi mirando, casi mirando a través mío, volvió a encaramarse en sus relatos, a la selva, a los hijos con los que nunca tuvo mucho que ver y a los que no iba a ver más, a la canoa sin terminar que lo aguardaría en vano hasta el final de los siglos, sujeta el techo de un galpón, bajo las palmeras de penacho polvoriento y empinado, y a los libros y diarios y revistas.
Siempre -dijo y hablaba con un tono seco, distante- quedó algo por terminar. Creo que por eso se vuelve a escribir, para completar la idea inicial en otro cuento que a su vez tampoco se mostrará fielmente; y así, en otro y en otro. La anécdota es lo de menos y hasta llegamos a acostumbrarnos a esa mutilación.
Lo mismo en esta soledad que allá en San Ignacio, con los cuentos, con el bote, con las cacerías; siempre quedaba algo mejor por hacer o por decir, entre las virutas de la madera, entre las letras de los relatos.
De pronto me vio, me vio realmente.
Si es cierto que está soñando esto, sabrá -posiblemente- que hoy por la tarde me escapé por un rato para conseguir el veneno con el que voy a suicidarme esta misma noche.
Sí, hoy es 19 de febrero, sí
Hoy 19 de febrero de 1937.
Entonces será esta noche, indefectiblemente. No puedo impedirlo. No he nacido todavía, faltan unos meses para eso. No puedo razonablemente, ni siquiera pedirle que lo haga.
Sería inútil -dijo en un susurro ronco- y un poco tonto. No tengo otro camino. Tengo que hacerlo -y ya no me hablaba a mí-.
Lo miré sin contestarle. Se volvió apenas sobre el hombro y con un gesto duro, desacostumbrado, señaló la mesa al lado de la cama.
Allí en el cajón hay un par de gemelos de garras de yaguareté. Yo lo hice en una tarde y es lo único que he podido conservar al final del camino. Lléveselos, aunque esto solo sea un sueño suyo, aunque no pueda ser. Voy a cerrar los ojos, porque de todas maneras ya casi no puedo aguantar el dolor…
Salí del sueño como de la nada y me mantuve así, entre la vida y la muerte durante un rato largo, en la somnolencia líquida que precede a la dolorosa lucidez de la vigilancia.
Sobre la taza vacía del café, después y en plena mañana ya, le dije a la mujer que había soñado toda la noche con Quiroga.
¿Con Quiroga?
Sí, con Horacio Quiroga. Fue un sueño raro, denso -dije distraído-, mientras acariciaba en la cómplice oscuridad del bolsillo del pantalón la aguzada suavidad de las garras del tigre.
Pedro Abdón Fernández fue columnista de El Territorio. Poeta, cuentista y periodista.
Pedro Abdón Fernández