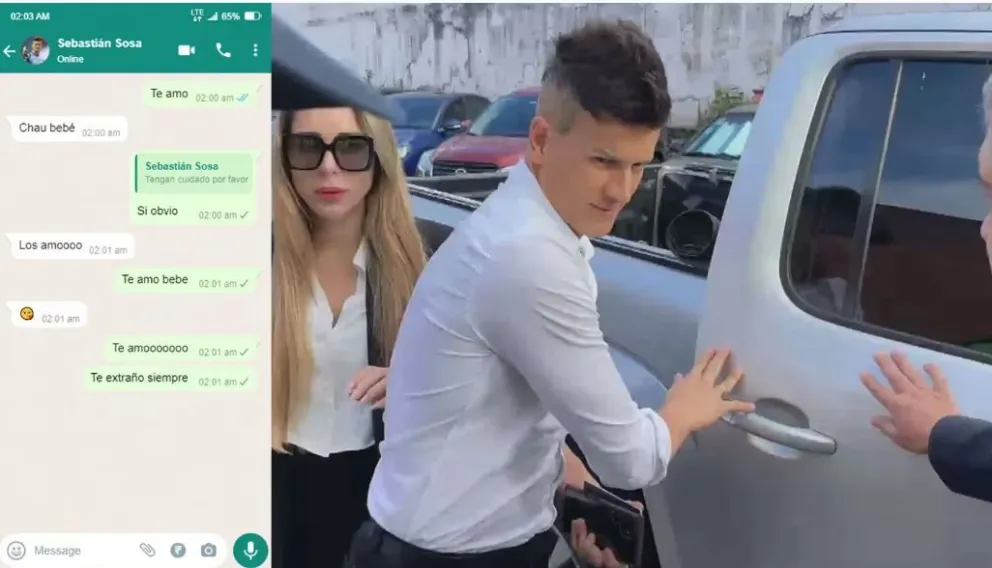Los dos mundos (1697)

Hay días, como el de hoy, en que Arapú recuerda mucho a su amigo Chirí. Y tiene motivos para hacerlo. Ha llovido muy fuerte sobre el monte y desde hace tres días no consigue nada bueno para comer, algo que calme los reclamos de su estómago joven.
Acuclillado al pie de un ivirapitá, con su arco y sus flechas, mordisquea unas frutas pasadas de arasá que hallara allí cerca, y mientras mastica y escupe las cáscaras recuerda que en ese momento Chirí debe estar llenando su panza en la misión, sin necesidad de andar como él, solitario, tras de animales cuyos rastros la lluvia ha lavado, o acechando en vano algún pez en los arroyos crecidos. El agua corre en ellos roja, a borbollones, y le es imposible distinguir nada en la corriente, así que deberá esperar se serene un poco para ver de flechar algo en los remansos.
Mientras mira esas cáscaras que ha masticado y escupido, y sobre la que se han aposentado ahora unas moscas, se da cuenta que siempre recuerda a su amigo en momentos como éste. Cuando siente hambre y no consigue aplacarlo porque las circunstancias de la selva se lo impiden, como ahora, por haber llovido mucho, o porque las presas lo olfatearon antes y dispararon, o porque, como le ocurriera esa vez al caer desde un barranco persiguiendo una paca herida, estuviera sin sentir una pierna, alimentándose con frutos que caían de un pindó cercano, hasta que pudo volver a caminar.
Hace semanas que vaga por el monte, decidido a no volver a la misión, pero esa decisión ha comenzado a flaquear.
El día se le va en cazar algo o pescar, y cuando no lo consigue, como ahora, se acuerda de su amigo, que vive sin tener que preocuparse por la comida del mediodía o de la noche. Porque la misión es eso, un día igual otro, con las horas marcadas para cada actividad, pero siempre lejos de andar ayunando.
Allí siempre sabía qué iba a pasar, y desde que abría los ojos todo era mordisquear algún choclo o un pedazo de charque, antes de la misa, para después ir al taller a devastar las piedras, detenerse a rezar en medio de la tarea, comer algún guisado en la puerta de su casa, chancear un poco con los amigos y volver al trabajo hasta la hora de la misa vespertina. Luego, regresar a la vivienda, cenar más charque o carne fresca si se había hecho el reparto, y volver a rezar antes de tirarse en la hamaca para dormir sin sueños. Así hasta el otro día, cuando todo volvía a repetirse de la misma manera.
Días iguales, a cambio de trabajar y de entonar aquellos cánticos que aprendieran de memoria. Recibir las raciones de comida segura a cambio de trabajar y de rezar repitiendo aquellas oraciones de las que nunca supo qué significa una sola palabra, de estar sacando la mandioca, de barrer el patio, de vestir aquel chiripá y cubrirse con un poncho en invierno, de escuchar los sermones del padre Lacú, que luego de la misa lo llevaba a lustrar los candelabros, o de bailar en la plaza los días de fiesta, disfrazado con un turbante azul en la cabeza.
Así fue su vida hasta hace poco, pero si bien nunca llegó a sentir el hambre que siente ahora, algo más fuerte terminaba imponiéndose en él, y en cuanto tenía oportunidad de escapar de la vigilancia del cura, o del cacique, ya estaba adentrado en el monte llevando la vida que, sabía, siempre había llevado su padre.
Pero ahora, como está débil, aunque sienta que el monte es su casa, piensa que él bien podría estar como Chirí, sin pasar estas necesidades.
Y mientras sigue mordisqueando aquellos frutos medio podridos recuerda de niño las salidas con otros por los alrededores de la reducción, atentos al toque de campanas para volver lo antes posible y no llegar tarde a la merienda. Todos regresaban corriendo, pero a él no le hubiese importado quedarse entre el follaje a esperar que cerrara la noche y escuchar los ruidos nocturnos del monte. Esa hora en que los árboles se ponen a dormir, mientras todo lo demás despierta y se escuchan aleteos alarmados entre las hojas, el zumbido de insectos invisibles, gruñidos apagados, zarpazos inaudibles y el estertor saliendo de una boca que no volverá a comer al otro día porque al dueño de esa boca se lo están comiendo.
Ahora trata de pensar que no bien el tiempo mejore habrá de cazar algo bueno. Pero el hambre no sabe de promesas, y menos el que habita en su estómago joven. Por eso, mientras escupe otra cáscara para que caiga sobre las moscas posadas sobre las que cayeran al suelo, siente el impulso de regresar a la misión. Volver a aquellos momentos placenteros, como cuando luego de la misa del atardecer, después de barrer el interior del templo a la luz de los candiles, entraba a su vivienda sabiendo que habría de cenar y de dormir tranquilo.
-Eres rebelde como tu finado padre -le decía el cura- mientras él fregaba el piso, -pero no debes ser igual a él si deseas el camino de la salvación…
Y entonces, mientras mira como entre el follaje las nubes comienzan a abrirse y se filtra un poco de sol entre las altas ramas, recuerda a su padre, que un día se escapó del pueblo para no volver. Lo tiene presente contándole que de chico a él le tocó hacer las mismas tareas que él hace ahora. O lo evoca al regresar del matadero con unas tripas de vaca escondidas, y una vez, al menos, atado al pilar donde se azotaba a los que habían cometido alguna falta.
-Has robado y eso es pecar. Sabes que no debes hacerlo- le decía el padre Lacú mientras Mbatú, el encargado de los azotes descargaba los golpes sobre la espalda y su padre gemía sin pedir perdón.
También recuerda que un día dejó de verlo y él pasó con su madre a vivir en el coty guazú junto con las viudas y los huérfanos.
Era chico entonces, pero no tanto como para no recordar aquellos días, y las reuniones donde aprendía el catecismo. Fue allí donde se hizo amigo de Chirí, siempre dispuesto a rezar para darle gusto al padre Lacú que solía ponerlo como ejemplo y a convidarlo luego con algunas golosinas.
Así vivió hasta que una noche su madre, poco antes de morir, le contó la verdad, y era que su padre no había muerto como le dijera el cura, sino que había abandonado la misión fugándose al monte para no volver.
Desde entonces su conducta comenzó a diferenciarse cada vez más de la de Chirí, al extremo que, en las clases, el padre Chiró, el que enseñaba a leer, los ponía como ejemplos del bien y del mal, aunque a él poco le importara la comparación.
Y comenzó, cada vez más seguido, a acompañar a aquellos nativos que tenían permiso para adentrarse en el monte a cazar, volviendo siempre con algunos pecaríes, un anta y otros bichos del monte que se repartían luego en la misión.
Tuvo así su propio arco, y del matadero desapareció cierta vez una cuchilla que jamás se encontró. Supo desde entonces qué era lo que él también haría en cuanto se sintiera con más fuerzas, y en una de esas salidas a los montes cercanos, desapareció.
Ahora han pasado algunas semanas para llegar a esta situación en la que halla y, finalmente, intimado por el hambre toma la seria decisión de regresar. Sabe que está lejos y no le extraña que al llegar lo azoten por su falta, pero aquella seguridad de la comida diaria se le ha impuesto como una meta, y en ello piensa mientras mira que son cada vez más las moscas depositadas sobre las cáscaras que ha masticado.
Se incorpora y avanza por un trillo que sabe lo sacará a un arroyo. A poco llega a él y sus ojos sagaces recorren la orilla. Hay allí una ollada a la que se acerca con cautela. El agua remolinea al pie de las piedras, pero ha perdido mucho de su turbidez y en la superficie flotan, arremolinados, trozos de corteza, hojas y semillas. Arapú prepara su arco y una flecha aserrada penetra en aquella superficie con restos de monte. Un poco más allá emerge una boga a la que el flechazo le ha entrado detrás de las agallas.
Es una boga grande, y espetada en una vara ahora la está asando. Allí al lado, sobre las hojas, y cubierto de moscas también, está el triperío que le sacara con aquella cuchilla que desapareció del matadero. Acuclillado junto al fuego mastica aquella carne blanca hasta llenarse y luego se adormece.
Se despierta en medio del monte sombrío, pero allá arriba algunos pájaros ya anuncian el día. En su alforja está lo que ha quedado de la boga y recuerda que a esa hora Chirí ya debe haber comido su charque antes de ir misa. Pero ese recuerdo le viene de un mundo lejano, al que jamás retornará ahora que ha recuperado las fuerzas luego de haber comido. Encara en dirección opuesta a la misión y dirige sus pasos hacia donde intuye, puede andar su padre.
Rodolfo Nicolás Capaccio
Inédito. De “Piedras en verde silencio”. Capaccio es licenciado en Comunicación social y docente de la Unam y ha publicado varios libros.
Ilustración: Fotograma de la película La Misión (1986) grabada en nuestra región.