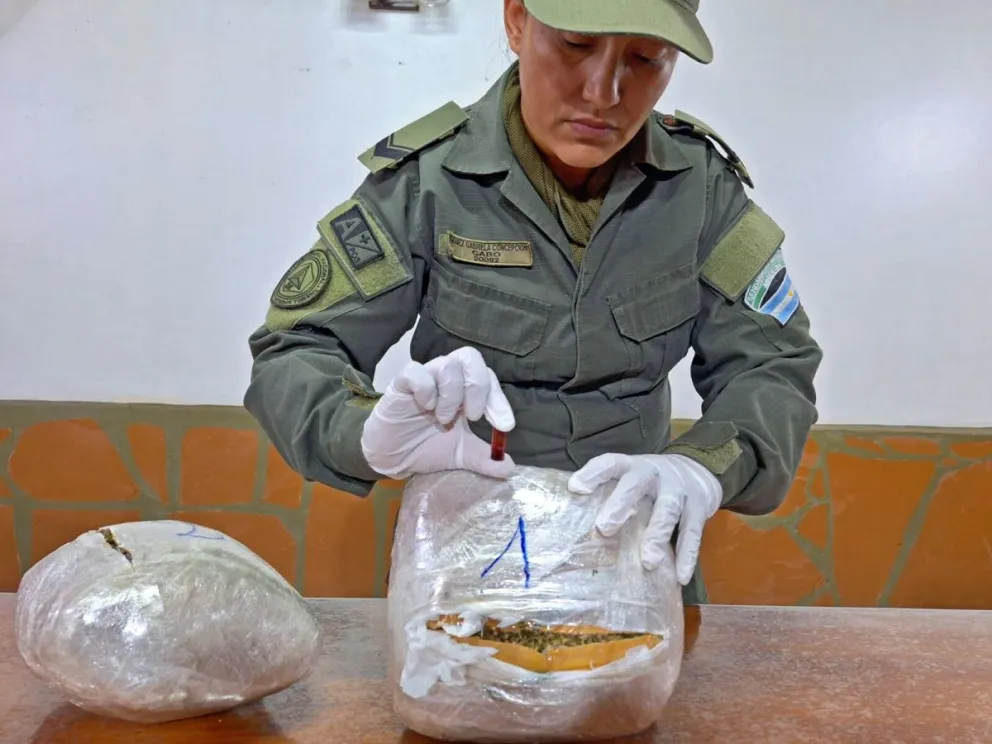La leyenda del arroyo Cuñá Manó

La lluvia había amarrado al paisaje con su húmedo lazo. El Comandante Andrés Guacurarí, estaba despierto desde temprano, prácticamente no había dormido.
Tal vez la abuela Caicha diría en su lengua “es un día ordinario”. El indio, con su rostro estampado de manera torpe, quizás por la escasez de caricias en la vida, que lo hacían singularmente reservado y tosco, en medio de un sugestivo silencio, miraba sin mirar la lluvia.
-“Que feo día para morirse”, se dijo Porfirio Sandoval, cuando salían en pleno mediodía desde San José bajo una torrencial lluvia. Sus palabras fueron sepultadas por ruido de los galopes de los caballos y los gritos de guerra de los demás integrantes de la legión del General Indio. Un relámpago zigzagueante dibujó su camino en el cielo plomizo y enterró su estallido en la campiña. Toda la tropa había estado bebiendo desde muy temprano, era una costumbre que habían adquirido desde que principiaron las luchas, remediaba, para que el miedo le rozara apenas, como una suave briza de viento. Sandoval sabía que su valor amenguaba continuamente por el temor a la muerte, y se hacía cada vez más latente desde que la abuela Caicha le predijo con rostro adusto una cosa mala en su vida. La abuela Caicha, chaman reconocida y estimada por todos, en su mutismo cargado de sobrenaturalidad movía el banquito de madera de solo tres patas y predecía de antemano lo que iba acontecer. Acurrucada, en cuclillas junto al fueguito parecía aún más pequeña. La vieja sacaba unas hierbas secas de una especie de bolsa de cuero y las esparcía entre las brasas. Las llamas comenzaban a crepitar y se elevaban hacia el techo de la choza, formando extrañas figuras. Descalza, agazapada, sus movimientos eran elementales, luego dejaba quieto el rudimentario asiento, éste extrañamente comenzaba a moverse solo, ahí ella hacia sus predicciones de acuerdo a esos enigmáticos movimientos. La tropa se detuvo casi junto al arroyo Pindapoy, allí buscaron el atajo o el paso de las piedras por todos conocidos. Cuando Andrés Guacurarí lanzó el grito de guerra, emprendieron el raudo galope, siguieron así más de una hora.
La orden era detenerse a tres kilómetros del pueblo de Apóstoles en el chircal grande, para recobrar aliento, en esa última estación les darían las nuevas instrucciones. Una lluvia de oro, parecían las flores del Pindó que se abanicaban por la tenue briza.
Porfirio recordó la felicidad dibujada en los rostros de sus hijos, cuando les hizo unos juguetes tallados en madera, bichitos de la selva y un muñeco.
El caballo de la Melchora Caburú, la mujer de Andresito, parecía oscurecer el paisaje con su pelaje negro, siempre adelantándose cuando el sapucay arremetía junto a los galopes y bramidos. Tomarían un atajo, para evitar ser sorprendidos en alguna celada, no querían entrar por el camino que llegaba hasta la Plaza de la reducción, bordeado de naranjos y de “ybaró” o árboles del jabón. Después Porfirio empezó a separarse de la tropa, él sabía bien cuál era la misión encomendada por su jefe: herir de muerte a Chagas, el perverso jefe agresor. Le habían asignado esa faena conociendo su puntería y su frialdad para encarar estos menesteres.
Conocía la reducción como pocos, cada recoveco era parte de su vida desde niño, conocía a la perfección los pozos, los árboles, las piedras y los arbustos espinosos desde donde debía seguir el desarrollo de las escaramuzas y actuar en el momento indicado. Casi no pudo observar el desarrollo de la batalla, escuchaba las voces de la guerra de manera patética, el olor a pólvora tenía siempre para los guerreros un extraño hechizo, la representación trágica de ese delgado hilo que pendía entre las refriegas de la vida y la muerte. Conocía a Chagas, lo odiaba con todo su ser, porque lo hacía responsable de la muerte de su hermano menor en la batalla de San Borja un año antes, allí lo chuzaron y quedó para siempre del otro lado del río. Cuando lo individualizó descargó toda su bronca sobre él, el disparo fue certero, notó como el lusitano, caía de su caballo tordillo agarrándose el hombro, cubierto de sangre.
Al instante los invasores cubrieron en círculo a su jefe, lo alzaron e iniciaron el repliegue hacia el sur. Porfirio encaminó su potrillo hacia el arroyo, quería ver a su mujer y sus hijos, no sabía porque ocurrencia extraña quería hacerlo ya, un presentimiento tenebroso y frío se apoderaba de sus pensamientos. Con un galope tendido llegó al sitio donde había escondido a su familia por cuestiones de seguridad unos días antes. Encontró el cuerpo de su mujer, totalmente mutilado y ningún rastro de sus pequeños, tan sólo pudo observar en medio del barro los juguetes tallados en madera que les había regalado.
Cuando pegó el grito desgarrador sintió también el ardor en el pecho, inmóvil y absorto por la escena que se desarrollaba ante sus ojos, no notó la presencia de los invasores que reían y festejaban con sus armas en mano, mientras se acercaban para darle el tiro final. Desde entonces, en el sitio sufre un extraño sortilegio, los lugareños lo bautizaron arroyo Cuña Manó (mujer muerta) y dicen que está embrujado. Escuchándose en noches de luna, lastimeros llantos de una mujer que vaga caminando por sobre la aguas del arroyo en busca de sus criaturas secuestradas y llevadas para ser vendidas como esclavos. También aseguran oír en días de viento norte, en la época de los festejos de San Juan, antecesores a los de lluvias prolongadas, gritos y sones de combate, sonoras carcajadas y extrañas voces en idiomas guaraníes y en portugués. Existen en las inmediaciones infinidad de plantas de Pindó, y al lado de cada una de ellas perforaciones y posos, realizados por buscadores de tesoros de los jesuitas.
Mario Zajaczkowski
Zajaczkowski reside en Apóstoles. El relato, donde la ficción y la realidad se entrecruzan, es parte del libro Historias de asombrados.