De poemas y novelas
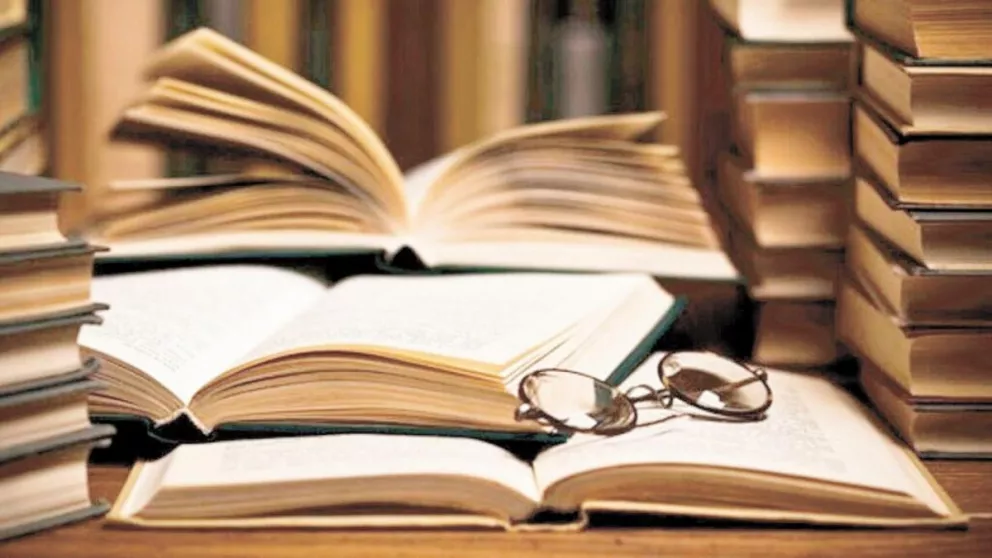
Osvaldo Mazal
Vivir saltando de las novelas a la poesía, me di cuenta a lo largo de los años, es vertiginoso. Desde chiquito me gustó escribir. Empecé con gran humildad, como todos, rayando las paredes. Años después mi primera novela surgió camuflada como historieta en un block que le robé a mi viejo de su escritorio. Eran hojas muy pequeñas así que había un solo dibujo por página, con sus correspondientes globitos sobre las cabezas de los cowboys, donde entraban las pocas palabras de un diálogo muy primitivo. Si uno dejaba pasar las páginas con cierta velocidad, como abanicándose con el block, parecía que los personajes se movían. Al menos a mí me encantaba pensar eso.
Después me acostumbré a escuchar a los taxistas de la parada de la esquina de casa, en sus diálogos con el tipo que atendía el kiosco de revistas. Hablaban invariablemente de ciertas delicias y algunos recovecos insondables que les adjudicaban a las mujeres. Ahí me di cuenta de que había otros temas posibles para mi literatura, abandoné las historietas y empecé con la poesía. Jamás entregué uno de esos primeros poemas de amor a ninguna compañera de colegio, lo juro por todas ellas, pero sobre todas y cada una escribí al menos un poema. Hasta a la más fea o sin gracia la encaró con fervor mi poesía; fui aprendiendo a encontrar siempre algún encanto oculto, oculto para los otros, pero no para mi ojo explorador. Yo escribía esos poemitas, me los aprendía de memoria y después los cortaba en pedacitos: si alguien llegaba a encontrarlos estaba frito, el colegio entero se hubiese burlado de mí por toda la eternidad, no podía correr riesgos. Además, lo reconozco, había al menos una zafaduría por poema, como tributo oculto a mis maestros, los taxistas de la parada de la esquina. Porque seguía escuchando sus conversaciones con el kiosquero, que se iban volviendo más profundas, y yo cada vez creía entender más. Los pedacitos poéticos iban al inodoro, entonces. Porque, es sabido, somos presos de nuestras palabras. Ahora ya me olvidé de esos poemas, no recuerdo ni una línea.
Pero durante décadas insistí con la poesía. Un día gané un premio, con ese premio me editaron mi libro de poemas, eran poemas muy breves, de pocas líneas cada uno. Casi nadie los leyó, salvo parientes y amigos, y un par de ácidos compinches se tomaron el trabajo de criticármelos con dureza. Hasta hablaron de estafa: decían que mis poemas eran demasiado cortitos y había tantos espacios en blanco en mis libros, que cada palabra le salía carísima al lector, el precio de tapa se dividía por muy pocas palabras. Ni me hizo falta hacer la cuenta, tenían razón. Aunque después la hice, y me dio que por cada dólar que pagaba el comprador del libro, al precio del mercado paralelo, recibía solo unas mil doscientas palabras. Era poquísimo; fíjense que para comparar nomás hice esa cuenta con la primera novela que agarré de mi biblioteca, y la cuenta me daba doce mil palabras por dólar, diez veces más que en el libro de poesía. Así que empecé a escribir novelas, era claro que la poesía estaba perdida sin remedio desde hacía rato. El peso, el valor de cada palabra en poesía era altísimo, eso lo venían diciendo muy convencidos los literatos hacía siglos, quizá en un sentido más metafórico, pero ahora ese peso específico se reflejaba crudamente en su costo en dólares.
La primera novela me salió muy gruesa, cuatrocientas sesenta y cinco páginas, la segunda también. Con la tercera mejoré, se plantó en trescientas páginas. Pero aunque las novelas tuvieran una mejor relación costo – beneficio que la poesía, (como ya dije, una palabra en la novela es diez veces más barata que una palabra en un libro de poesía) me di cuenta de otro problema en el que, en mi ingenuidad, no había reparado: las novelas tienen demasiadas palabras para el lector de hoy en día, acostumbrado a mensajitos de pocos caracteres en las redes sociales. Ciento cincuenta mil o doscientas mil palabras son mucho, demasiado. Aunque cada palabra sea muy barata, el lector no lo soporta ¿Cómo me di cuenta? Muy fácil: antes algunos conocidos me recitaban al pasar un verso de alguno de mis poemas, y yo me llenaba de agradecimiento; resulta que desde que publiqué mi primera novela, un ladrillo que pesa casi un kilo, cada vez que camino por las calles de Posadas, mi ciudad, me doy cuenta de que muchos de los que compraron ese libro, en cuanto me ven venir, cruzan la calle y miran para otro lado. Otros, que no alcanzan a cruzar a tiempo o no son veloces para desviar la mirada, intentan retorcidas explicaciones acerca de por qué no leyeron mi novela. Yo anoté varias, fíjense: “la dejé para leerla en el verano”, me confiesan algunos; otros dicen “se la di a mi hermana y no me la devolvió”, otros son más francos: “la tengo en mi mesita de luz”; otros se juegan con frases como ésta: “disculpame, hace semanas tengo una alergia que me hace estornudar cada 30 segundos, imposible concentrarme”; otros: “el libro es muy pesado y como yo leo en la cama me fracturé la muñeca”. El ingenio popular es tan malvado como incansable.
Yo sé que la historia de las letras a lo largo de los tiempos ha sido cruel con todos los géneros; durante siglos la poesía lírica fue la vedette de la literatura, suma de la exquisitez en la escritura y la densidad de sus contenidos. Pero apareció la novela, y poco a poco se fue metiendo en todos los intersticios, y en el siglo XIX ya venció a la poesía, que jamás se recuperó. Ahora en las librerías las novelas ocupan las mesas más a mano de los clientes, mientras la poesía, encarnada en libritos humildes y delgados, está condenada a algunos estantes escondidos, casi inaccesibles. Ahora, seamos francos; aunque la novela sea un género todavía prestigioso, ¿usted leería La Divina Comedia, o El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, o el Ulysses de Joyce, o En busca del tiempo perdido?. No me conteste, prefiero que no mienta. Así que lo que parecía una bondad del género novelesco, la cantidad inmensa de palabras tan baratas que compone cualquier novela, se revela como su perdición. Por lo tanto, aunque desde un punto de vista económico, de consumidor que adquiere mercancías, yo podría recomendarle comprar novelas como la mía, porque el precio unitario de cada palabra es bajo y por lo tanto su precio comparativo con las palabras de un poema es muy competitivo, tengo que reconocer que a veces, a la nochecita, que es cuando cualquiera suele sentirse miserable o al menos un poco melancólico, al escritor que convive en mí con el comprador / consumidor le agarra culpa por haber escrito novelas tan extensas, con tantos personajes y teorías delirantes, y peripecias y escenarios diversos, y digresiones y descripciones, y, sobre todo, con tantas palabras. Enseguida empiezo a alucinar y con angustia me imagino siempre lo mismo: que mis novelas crecen y crecen, engordan y revientan sus tapas, las hojas se dispersan y el viento se las lleva para nunca más volver. Es como si algo o alguien me castigara por tanto exceso, y disolviera mis novelas en el aire del crepúsculo. Quizá eso, esa pesadilla, haya atravesado también a los que intentaron leerlas, y por eso cuando camino por las calles de Posadas ellos cruzan a la otra vereda llenos de culpa y sin mirarme a los ojos.
En síntesis: fracasé con mi poesía porque era demasiado breve, y con mis novelas porque son demasiado largas. Quizá esto no esté tan mal, la literatura en el fondo es para fracasados: aquellos que fracasan en su relación con el mundo, con la realidad, se sientan a escribir las peripecias de ese fracaso. Los triunfadores en la vida, en cambio, hacen política, o deportes, o dinero. Hecho este breve balance, nada me impediría dejar la prosa y volver a esa síntesis sublime que es la poesía, simplemente para cumplir con la ley del péndulo, ésa que dice que todo lo que se va a la larga vuelve, y que a veces es más rigurosa que la ley de gravedad. Pero regresar a la poesía es muy complejo. No para la literatura, sino para mí, que hace años que no escribo poesía. Y no es que yo la haya abandonado, ella me abandonó a mí, me dejó por algún otro. Nunca dejé de escribir versos sueltos, empiezo poemas, sí, pero abortan sin llegar a ningún lado. Parece que ahora solo puedo inventar historias, ya no soy capaz de captar eso que la poesía debería aprehender: una especie de asombro esencial reflejado en pocas palabras, un susto por el avance del tiempo, un temblor por el vacío de las horas, un espanto por chocar siempre con la misma pared, un estremecimiento ante lo que de la irrespetuosa realidad nos roza el cuero y después se desvanece. Y todo eso metido en unos pocos versos.
Así que descarté por ahora la posibilidad de regresar a la poesía y empecé a corregir mis novelas, esas que ya tengo escritas y en algún caso publicadas. Agarré la primera, y desde la página uno fui tachando todo lo que eran descripciones, reflexiones, comentarios del narrador; sólo dejé las acciones de los personajes, los acontecimientos de la historia que se va narrando en la novela. Acción pura, me dije, nada de sanatas. Estoy reduciendo notablemente la extensión de ese texto; de las primeras cien páginas me quedaron unas veinte, así que calculo que de las cuatrocientas sesenta y cinco que tenía inicialmente, van a quedar menos de cien páginas. Pero eso todavía es mucho, demasiado. Cuando llegue al final de estas tachaduras, le voy a pasar otra vez cepillo a lo que quede: solo voy a dejar los acontecimientos fundamentales y borraré los secundarios; calculo que así podré bajar de cien a treinta páginas. Y para después me queda un último recurso: proponerme en cada frase decir lo mismo con la mitad de palabras. Ahí llegaría a quince páginas. Eso sería la gloria para mí, podría volver a caminar con la frente alta por las calles de Posadas, y mirar a la gente, mis potenciales lectores, a los ojos, sin tener que bajar la vista, y hasta ofrecerles sin pudor mi nueva versión de la novela.
De todas maneras, vicios son vicios, no me olvido de la poesía, y cómo nació en mí: cada vez que paso por una parada de taxis, ese pequeño ágora, esa diminuta plaza pública, me hago el zonzo y me paro cerca, para escuchar las conversaciones de los circunstanciales peripatéticos. Se me volvió una referencia insoslayable, es como regresar a la casa de mi infancia y sentir los aromas de antes; cambian las caras de los participantes pero se habla de lo mismo que hace cincuenta años, cuando escuché ese procaz canto de sirenas por primera vez. En esas ocasiones me enciendo y llego a sentir nuevamente la huidiza llama de la poesía, saco mi libretita de bolsillo y anoto un par de versos. Pero en cuanto doy unos pasos la llamita se apaga, arranco la hoja y lo único que me queda es la convicción de que en una obra de arte no se trata de poner, sino de sacar; no se trata de escribir, sino de borrar. Y vuelvo entonces a casa para continuar limpiando ripios, tachando palabras sobrantes; quizá llegue alguna vez a esa perfección que solo se alcanza codeándose con el silencio. Hasta ese momento, hasta que a los machetazos convierta a mis novelas en un poema, no voy a parar. Me gusta suponer que la literatura y los lectores me lo agradecerán.















