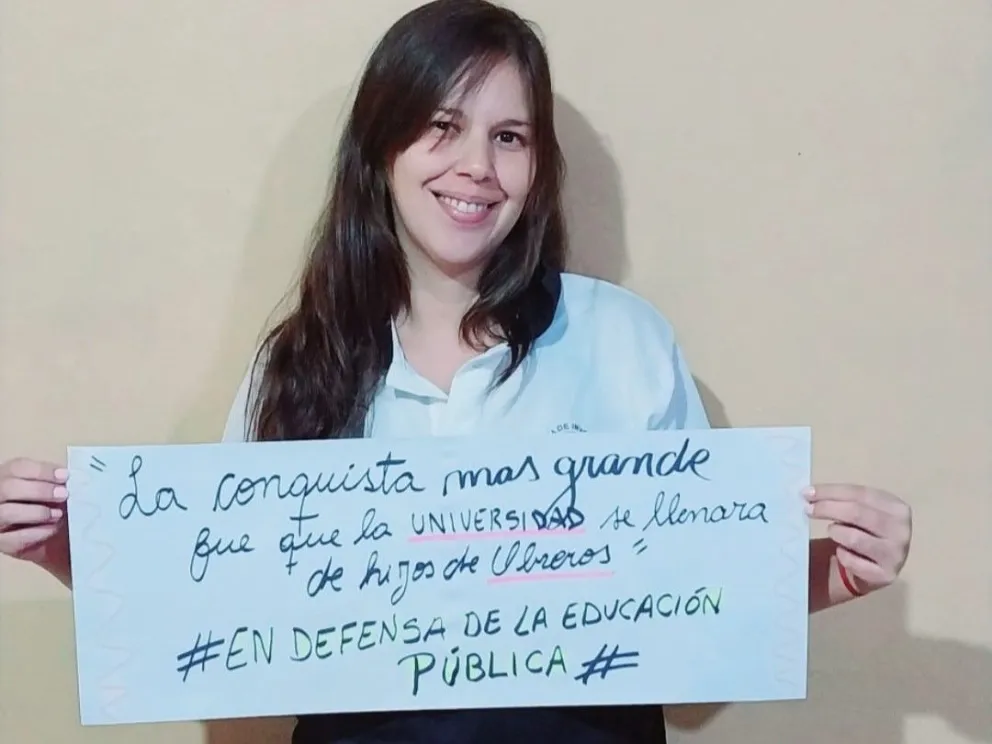La reunión

Raúl Cariaga llegó caminando. Tomó asiento en el banco de la parada de colectivos y, con una mano sobre la otra, parecía buscar el equilibrio justo para su bastón de madera lustrada.
—Buen día. Fresquita la mañana, ¿eh? –le dijo a un adolescente que ya estaba en el lugar.
—Hola, don. –El joven no despegó la vista del celular.
—¿Vos sos el nieto de Rosita?
—Ajá. –Fue suficiente; se levantó, tomó su mochila y se alejó unos metros, sentándose, esta vez, sobre unas rocas. Continuó el juego interrumpido.
—Angasito –murmuró el anciano mientras se acomodaba los gruesos anteojos– que se va hacer.
La ruta número seis, al pie del Cerro Romero, lucía una de sus obras más coquetas. La parada de micros era parte del paisaje y, a pesar de que las tormentas arrasaban con ella, tozudamente la reconstruían en el mismo lugar.
El anciano se incorporó cuando el colectivo estacionó y se abrió la puerta. Se mantuvo parado frente a la escalera. El adolescente se deslizó por un costado y se aisló en el último asiento, pero ahora, con los audífonos colocados.
—¿Va a subir o qué? –preguntó el chofer. El frío del interior, mezclado con el olor a chorizo ahumado, pan con chicharrón y mate, flotó un instante en el ambiente.
—Parece mi heladera cuando abro.
—¿Cómo?
—Nada. Voy a esperar el otro –respondió Raúl. El conductor movió la cabeza en negación y cerró la puerta; la unidad se perdió en la distancia rápidamente.
—¡Buen día! –el sorpresivo saludo lo hizo tambalear.
—¡La gran siete, polaco! ¡Casi me hice en el pañal! –Raúl señalaba su trasero con el dedo pulgar.
—¿Qué? –Los ojos azules de Stefan Tomazesky eran alegres y vivaces.
—Carajo, estás cada vez más sordo –dijo Raúl mientras se pasaba la mano por la tupida cabellera gris.
Ambos eran altos, delgados y tenían la misma edad; si no fuera por el color de la piel, oscura la de Raúl y blanca la del polaco, se diría que eran hermanos gemelos. Se estrecharon en un abrazo.
—¿Por qué no te subiste? –preguntó el polaco.
—Parece que iba para Jardín ese –respondió Cariaga.
—¿Qué?
—¡Ese parece que se iba a Jardín América!
—Ahhh… pero ¿no subió el nieto de Rosita en el colectivo? Él estudia en Posadas y…
Raúl Cariaga enarcó sus tupidas cejas, apuntó su dedo índice hacia su amigo interrumpiendo la frase.
—Bueno, qué sé yo. Esperemos el otro cole nomás. –El polaco se divertía con los enojos de su amigo.
El sol se desprendía del cerro y comenzaba a evaporar el rocío de las margaritas que crecían entre las piedras. Un coche con cuatro mujeres de guardapolvos blancos entró por una calle lateral.
—¡Hola, abuelo! –Una de ellas los saludó sacando la mano por la ventanilla. Raúl devolvió el saludo agitando sus brazos.
—¡Qué levante! ¡Somos grandes ya, pero esas maestras nos…!–comenzó a decir el polaco.
—Es mi nieta, viejo tagüirongo –lo interrumpió Raúl.
—Ehhh… esas maestras son un ejemplo… lunes, siete de la mañana y ya rumbeando para la escuela. –Stefan contenía la risa y evitaba mirar a su amigo. Cariaga suspiró resignado.
Una camioneta cuatro por cuatro con los vidrios polarizados pasó en dirección a la ruta número doce. Varios metros más adelante, el conductor estacionó en la banquina; luego comenzó a retroceder lentamente, deteniéndose a un costado de la parada. Los ancianos se pusieron de pie expectantes.

—Buen día, don Tomazesky, don Cariaga –saludó el hombre mientras se bajaba. Era calvo, de unos cuarenta años. Se dirigió hacia el lado del acompañante y abrió la puerta.
—Buen día –respondieron al unísono. Los dos amigos trataban de mirar el interior del rodado.
—¿Ese no es? Ehhh –preguntó el polaco.
—El hijo de Rosita… el diputado.
—¡Qué hacen, manga de vagos! –la escucharon antes de que termine de salir.
—¡Rosita! –de nuevo hablaron al unísono. Observaron acercarse a la anciana, aferrada al brazo del hombre.
—¿Estás segura, mamá? –preguntó inquieto el hijo.
—Claro que sí, Alfredo, no te preocupes –lo tranquilizó con unas palmaditas sobre la mano.
—Disculpen –dijo con una sonrisa el hijo de la anciana–, ¿ustedes van para San Ignacio? Porque ella…
—¡La gran siete! ¿Te bañaste con perfume, Alfredito? –lo interrumpió Stefan, el polaco. Su carcajada fue interrumpida por un repentino ataque de tos.
—El que se va a tener que bañar sos vos si no parás de toser –dijo Rosita mientras golpeaba la espalda del polaco con la palma de la mano.
—¿Está bien? ¿No se habrá atragantado con algo? –preguntó Alfredo, mientras, devolvía los saludos que, en forma de bocinazos, recibía de los conductores que pasaban.
—Sí, este se atraganta con su propia lengua –señaló Cariaga–, andá y hacé tus cosas. Tranquilo, vamos a cobrar la jubilación y volvemos.
—Gracias. Avisame al celular cualquier cosa, ma. –Alfredo se despidió de su mamá con un beso y caminó apresurado hacia la camioneta mirando su reloj. Otro toque de bocina y un saludo más de un camionero.
—¡Bien caté y papudo es! ¿Quién más está en la camioneta? Se parece al hijo de…
—¿Querés un tongo, Stefan? –lo interrumpió la anciana. Una brisa agitó el chal que tenía sobre los hombros.
—No le hagas caso –intervino Raúl, ya sabés que lo dice por curioso, sogüé y envidioso.
—¿Tomamos unos mates mientras esperamos a Juan? –propuso Stefan cambiando momentáneamente de tema–. Pero… ¿es cierto que se divorció tu Alfredo? –preguntó mientras extraía de su morral, mate, bombilla y termo.
Rosa García, se tomó el tiempo para responder; como por arte de magia, una bolsita de polietileno apareció en su mano.
—¡Esto no es para amarillentos, eh! –dijo mientras volcaba su contenido en el mate de Stefan. El aroma de la yerba, mezclado con tape cué, cola de caballo y jengibre, se esparció por el lugar.
—Hace bastante tiempo ya, estás atrasado con el chisme. Sí, se divorciaron, era lo mejor. Lástima mi nieto; es el más perjudicado en todo esto. –El tono de su voz se aplacó por un instante y, el silencio que sobrevino después, fue interrumpido por la llegada de un grupo de estudiantes.
—Y yo le dije angasito –dijo arrepentido, en un susurro, Raúl Cariaga.
—¿Qué? –El polaco Stefan le pasó un mate vaporoso y aromático.
—Nada, chamigo.
El alboroto inicial se fue aplacando a medida que los jóvenes extraían sus celulares.
—¡Estas gurisadas, no pueden hacer nada sin esos aparatos! –La frase de Stefan sonó como un latigazo en el cerro. El grupo completo se volvió hacia los tres ancianos.
—No le hagan caso. Le gusta nomás plaguear a este viejo –intervino Rosa–. ¿Qué sabés vos de sus vidas? Que no te guste lo moderno es problema tuyo -dijo la anciana, ahora lo fulminaba con sus ojos verdes.
—Pero yo…
—Hola, doña Rosita. Buen día, señores. –Una joven estudiante y su hermanita se acercaron decididas. Ambas tenían el pelo del color del trigo y algunas pecas en la mejilla.
—Hola, niñas. ¿Ustedes son las hijas de Alejandra?
—Sí, señora. Venimos a darle las gracias, por haber curado con sus vencimientos a nuestro hermanito.
—Nada que agradecer, mi hija. ¿Y cómo está ese bebé? –La pregunta de Rosa dibujó una sonrisa luminosa en el rostro de la niña.
—¡Bien! ¡Grandote y terrible!
—Me alegra mucho. –Ahora la sonrisa era de la anciana.
—Les ofrecemos estos dulces que hizo mi mamá, son de miel. –Una de las pequeñas extrajo de su mochila un contenedor de plástico repleto de alfajores. Lo abrió y expuso a los ancianos el sabroso alimento.
—Yo no quiero. Estoy bien sogüé, apenas para mi pasaje tengo y…
—No, don Stefan, no le estamos vendiendo, sírvase.
El codazo de Rosa fue directo a la costilla de su amigo.
—Bueno… gracias, niñas –dijo avergonzado mientras se frotaba su costado.
El siguiente colectivo estacionó y el grupo de alumnos esperó que los ancianos suban en primer lugar, pero estos se mantuvieron sentados.
—Vayan, vayan. Estudien mucho para pasar de grado. –Raúl Cariaga apuntaba con su bastón la puerta del micro. Las últimas en subir fueron las hermanitas de los alfajores.
Stefan carraspeó, se rascó la cabeza incómodo.
—¡Pasen a buscar sandías y melones por casa cuando quieran! –gritó.
—¡Bueno! ¡Gracias! –respondieron los pasajeros, incluido el chofer.
—¡No! ¡Solo las dos guainitas! ¡A ellas les estoy ofreciendo…!
Cuando el ómnibus se perdió en la distancia, Rosa y Raúl aún reían a carcajadas.
—No sé cuál es el chiste –dijo Stefan con el rostro encendido.
—¡Qué pichado! –La anciana lo señaló con el dedo mientras degustaba el preciado regalo.
—Ni me tinga. –Con esta frase, el polaco dio por finalizada la discusión.
La pareja
Un par de empleados de la municipalidad arribaron al lugar; saludaron y se dispusieron a plantar flores en un cantero cercano.
—Es raro… ya tendría que haber llegado –murmuró Raúl–. ¿Sabían que se casa el nieto de Juan; el del medio? –preguntó de repente.
—¿Eh? ¿Qué? Ah… –dijo distraída Rosa.
—Guillermo. Ese gurí tiene guita y más pinta que huevo de pilincho, seguro que se enganchó a una actriz –sentenció el polaco–, ¿y quién es la doña? –preguntó.
Raúl parecía estar buscando las palabras en el fondo del mate que le acababa de pasar Rosita.
—Eh, bueno, resulta que no es con una doña, es con un don; pero no sé quién es. –Las palabras salieron presurosas y con un tono muy bajo, casi inaudible.
—¿Qué? ¿Con quién? No… no entiendo. –Stefan parecía no ver el mate que le estaba alcanzando su amiga. Lo tenía frente a los ojos.
—¡Se casa con un hombre! ¡Agarrá el mate! –exclamó Rosa. Las esmeraldas de sus ojos centellaron un instante. Los dos empleados se miraron, sonrieron y luego continuaron con su tarea–. Va a contraer matrimonio con mi Alfredito.
Las palabras de la anciana cayeron como un rayo; aun así, sus amigos esperaban que, de un momento a otro, ella soltase la carcajada. Podría ser una gran broma. Nada de eso sucedió.
Stefan seguía sin agarrar el mate. Raúl se puso de pie, caviló un momento y volvió a sentarse.
—¿Qué? ¡Yaguá!... ¿Cómo pueden…? –Tomazesky no salía de su asombro.
—Basta, Stefan. No les permito un solo comentario fuera de lugar. Es su vida… y son felices. –Rosa García bebió el mate que le correspondía a Stefan.
Los dos octogenarios guardaron un incómodo silencio mientras trataban de digerir la noticia.
—Entonces… ¿el que estaba con ustedes era él? –preguntó Raúl.
—Sí. Se fueron a Jardín América a comprarse unos muebles –contestó la anciana.
—Y bueno, qué se le va a hacer. ¿Y Juan ya sabe todo esto? –preguntó Tomazesky.
—No, cuando regresen le van a dar la noticia. –Rosita meditó un momento sus palabras.
—¡Con razón no vino! ¡Su familia se habrá juntado para darle el notición! –El polaco intentó una carcajada, pero se detuvo al ver el rostro grave de sus amigos.
—Solo espero que me entiendan. Es mi hijo y yo lo adoro.
—Más vale, chamiga, nosotros vamos a estar ahí nomás para lo que precises. Siempre. –Cariaga le apoyó un brazo sobre los hombros.
—Y sí. –Stefan hizo lo mismo.
—¡Bueno! ¡Ya! Bajen sus brazos. –Rosita movió su cabeza a un lado y al otro. De su cartera extrajo un pañuelo color rosa y procedió a secarse algunas lágrimas.
Continuaron los mates en silencio por un instante.
Otro micro con la inscripción “CORPUS–SAN IGNACIO–POSADAS” estacionó enfrente de los tres octogenarios. Ninguno se movió de su lugar.
El tercer colectivo siguió su viaje a la ciudad mientras el sol comenzaba a calentar el asfalto.
—Bueno… me voy a ir yendo. Tengo que arar el yerbal y… –algo llamó la atención de Stefan– …parece que ya vuelven –dijo señalando a la camioneta que se acercaba velozmente.
La cuatro por cuatro frenó bruscamente sobre la banquina.
—¡Regresamos! ¡Juan se puso mal con la noticia! ¡Se armó un terrible alboroto!–gritó Alfredo.
—¡Bueno, hijo! ¡Voy con ustedes! –Sin dudar, Rosa traspuso la ruta seguida por sus amigos. La ayudaron a subir, luego, ellos también se acomodaron en las butacas. Después de los presurosos saludos y felicitaciones a Guillermo y Alfredo este último dijo:
—No hace falta que nos acompañen. Ustedes tendrán cosas para hacer… seguro.
—Sí. Primero vamos a ver qué le pasa al tolongo de Juan. Nosotros lo conocemos. Vamos a conversar un poco con él nomás. –Raúl se abrochó a duras penas el cinturón de seguridad.
—Yo tendría que arar pero me acordé que no tengo combustible para el tractor. Puedo hacer eso otro día. No hay apuro. –Stefan dejó que Rosita lo ayude con el cinturón.
—¡Gracias, señores! –dijo al unísono la pareja.
La poderosa camioneta aceleró hacia la casa de Juan, con todos sus ocupantes debatiendo la forma de tranquilizarlo.
En cuclillas, removiendo la tierra por enésima vez, los dos empleados murmuraban.
—Qué raros estos viejos. Todos los lunes se juntan acá a conversar.¿Quién los entiende? –dijo uno.
—Solo ellos nomás –afirmó el otro mientras regaba los ficus que, en un futuro, darían su sombra a la bella parada de colectivos.
Unas mariposas aletearon entre las flores, y luego, se posaron un instante en el banco, para continuar su viaje hacia algún lugar en lo alto del cerro.
(Para nuestros queridos ancianos).
El cuento es parte del libro El clan del fuego, que fue presentado el sábado 2 de Julio en Iguazú. Chamorro tiene publicado además los libros Cicatrices (2018) y La Colmena (2021).
Javier Chamorro