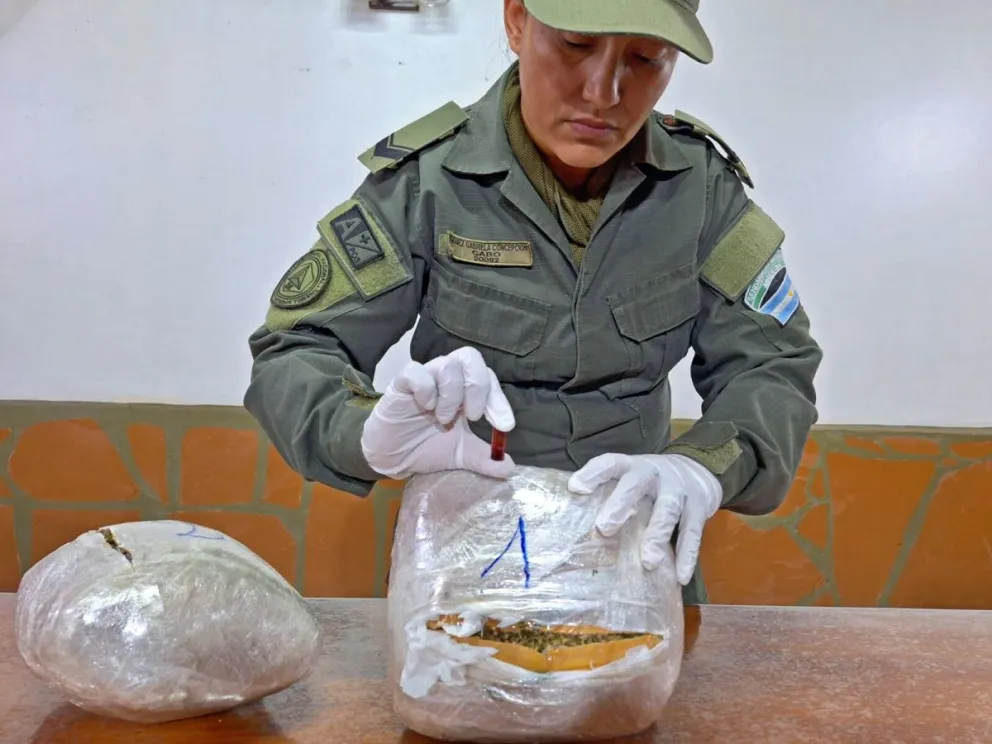La 58

Era una mañana prometedora de un día ardiente. El yerbal recién podado blanqueaba a los primeros rayos del sol y parecía un ejército de esqueletos en suspenso. Pocas horas más y habríamos terminado con las ciento cincuenta hectáreas de la sección I. El capataz Andrade salía de un lado del yerbal, miraba a lo largo de la picada, se restregaba las manos nerviosamente y desaparecía por el otro lado. Ya iban llegando los últimos raídos; demasiado pesados; ochenta, noventa, cien kilos; pero ahora yo los dejaba pasar con cualquier peso.
- ¿Último de aquí? — le preguntaba al podador mientras hacía correr el pilón sobre el brazo de mi romana.
-Último - ¡Noventa kilos!
- ¡Chapa setenta y uno! – me contestaba el hombre automáticamente,
Yo anotaba el número 90 bajo el 71, mientras el mensú empuñaba de nuevo la carretilla y acercaba su raído al camión, donde lo tomaban los cargadores.
-Andá para allá - le decía cuando volvía a pasar frente al pilón - hay que seguir cortando para acabar en seguida.
-Y sí, pué.
Reaparecía el capataz y ordenaba febrilmente:
-¡Haga apurar a la gente! ¡Cincuenta kilos de multa al que no siga cortando!
Yo a mi vez ordenaba:
-¡Verón! Recorra la hectárea y apúrelos.
El cargador Verón desaparecía. Continuaron llegando los rezagados.
- ¡Cien kilos!
- ¡Chapa 50!
-Bueno, ahora a cortar allá en la punta.
En eso me grito Verón:
-¡Falta sólo el 33!
Llegó al fin el 33; partió el camión hacia la fábrica, con una carga de dos mil quinientos kilos; descolgué la romana, los peones se encargaron de las demás cosas, y rápidamente nos instalamos en el extremo de la hectárea. Allí encontré al capataz acalorándose con la peonada.
-¡Pronto, rápido, trabajen! ¡50 kilos de más al que trabaje mejor! ¡A ver, pesador, apure a la gente!
Yo ya no sabía qué hacer.
-Corran, muchachos, – les gritaba - recibo cualquier kilaje: hasta 150 kilos si quieren! - Hiii! ¡huuu! ¡huijaa!
Todos gritaban, se entusiasmaban, y, en verdad, trabajaban cuanto podían.
El capataz Cabrera, con más o menos igual cantidad de hombres, estaba también por terminar la sección a su cargo, la II, y el que terminara primero podría entrar en la sección irregular (llamada así por su forma), la mejor del yerbal, cuyas plantas sanas y bien cargadas de hojas facilitaban la tarea y producían buena ganancia al podador. Además, se trataba de una cuestión de honor: la irregular venía a resultar un premio a la cuadrilla más trabajadora, y los capataces se jugaban enteros para ganar esta justa.
El capataz Cabrera también regalaba kilos a los suyos para apurarlos. Desde nuestro lugar se podía oír la alharaca de la otra cuadrilla, y eso avivaba aún más a les nuestros. Una hora todavía de trabajo y la sección I quedaba lista. Andrade, encaramado en la planta más alta, observaba con la atención aguzada los movimientos de la cuadrilla enemiga. Cuando bajó se acercó y me dijo con íntima satisfacción:
- ¡Cabrera tiene todavía para dos horas!
Y desapareció en el yerbal.
Pero reapareció en seguida, restregándose las manos:
-Che, me voy a la irregular; no aguanto más; ya tengo gente. Apure a los que faltan y mándemelos en cuanto terminen. Si su gorda no viene no la espere,
Mi gorda era la 58. Una mujer entrada en carnes y en años, tendría unos cuarenta. Trabajaba sola, generalmente en silencio; figuraba en corte y quiebra, en mi cuaderno, bajo el número 58. Al cabo del día alcanzaba a cortar y quebrar unos setenta u ochenta kilos, lo que le significaba 70 u 80 centavos de ganancia. Con desesperante frecuencia le robaban lonadas, por las que en los días de pago su haber se encontraba reducido aún más, un peso por lonada. Pero la 58 se defendía con resignación. Antes de empezar la tarea, bien temprano, llegaba hasta mi romana, fresca, recién lavada, con vieja ropa limpia, zarandeando su enjundia y conteniendo una sonrisa que reflejaba mucho de lo bueno y lo malo encerrado en su espíritu indefinible.
-Buen día, mi patroncito, ¿cómo amaneciste?
Y acercándose mucho para que nadie viera, me ponía en la mano un paquetito de “chipas” o de tortas fritas hechas por ella. Otras veces me traía flores del bosque. Tuvimos una discusión a propósito del peso de su raído, y me dijo:
-No debe descontarme el rocío, mi tesorito, porque ¿no ve que no está mojada ? Mirá.
Desde entonces todos la llamaron mi “gorda”.
En el yerbal se contaban de ella muchas historias raras. Había tenido tres o cuatro maridos. La casa donde vivía era herencia del primero, muerto después de una suculenta comida preparada por ella con motivo de su cumpleaños. El segundo se había ido dejándole las vacas, que ella hiciera retener por la policía. Otro le había cultivado el campo antes de morirse de un resfrío. Y creo que era el cuarto el que se había escapado llevándose los hijos y el dinero. Pero la 58, siempre gorda, trabajaba en silencio, sin desmayar bajo el sol más ardiente, transpirando hasta mojar su huella, y me traía en la rechinante carretilla sus flojos raídos de yerba acompañados por una sonrisa de ansiedad.
– Treinta kilos - yo le decía.
- ¿No serán cuarenta, patroncito?
-Bueno, cuarenta. Y a la mañana siguiente volvía con sus tortas y sus flores. Me costaba ver en ella a la heroína de las historias que corrían por el yerbal; y resolví no creerlas.
“Si su gorda no viene, no la espere”, me había dicho el capataz. Eran las 11 y ya quedaban muy pocos en la hectárea; pero la 58 terminaría recién a las 12.
-Verón, — le dije al cargador – vaya a ver quiénes faltan.
Momentos después volvió Verón:
-El 20, el 95 y el 80; pero ya están atando. La gorda tiene todavía tres plantas.
Llegaron los raídos, el camión cargó con todo y nos fuimos a la irregular.
El capataz Andrade nos recibió a gritos y agitando los brazos en medio del camino, entre dos interminables filas de carretillas que esperaban la balanza. Gritaban también los guaraníes, con las caras chorreando sudor y sus pequeños ojos redondos de ira. Yo había cumplido con mi deber y pude permanecer tranquilo. Sólo, de vez en cuando, me molestaba la idea de haber dejado allá lejos, en la Sección I, a la 58 podando y quebrando ella sola, penosamente, la yerba que habría de completar su pobre raído de cuarenta centavos.
Nunca me vi más apurado en mi puesto. Los ganchos de la romana me amorataban las manos, el pilón resbalaba sin cesar con su ruido dentado, y el ejército de carretillas y raídos al hombro se apeñuscaba impaciente, sórdido, torvo, rencoroso, castigado por un sol de llamas y envuelto en la quietud del aire recalentado sobre esa picada de tierra roja y seca que aplanara los pies. Los “mensú” olvidaban la poca disciplina impuesta; atropellaban en montón, entrechocaban las carretillas y blasfemaban.
-¿Dónde está Verón? — gritó el capataz.
Verón había desaparecido. Y los dos cargadores restantes se debatían entre el desorden de raídos que se apilaban alrededor del camión. Un podador ocupó el puesto de Verón, pero tuvo que remangarse también el capataz y hacer de cargador para restablecer el orden después de una hora de lucha en ese descompuesto mecanismo de carretillas, lonadas, raídos y camiones.
Las plantas, bien cargadas de hojas, producían raídos y más raídos. La romana trabajaba sin descanso; yo tenía los brazos dormidos y me dolía la cintura ; la fila de carretillas no terminaba nunca; la cuadrilla parecía una manga de langostas arrasando el yerbal. Ese día no almorcé.
A las 4 de la tarde apareció Verón haciendo eses y con un fuerte tufo a caña. Se sentó en el pasto, a mi lado, y cantó en portugués hasta que se le pasó el hipo y se durmió.
Andrade, satisfecho de la brava jornada recobró su buen humor:
-Tenemos que enviarle un saludo a Cabrera — me dijo mientras me convida con un cigarrillo. Deme la romana un rato; usted anote.
-¡70 kilos!
—Chapa 23.
-¡77 kilos!
—Chapa 8.
-¡75...!
Cuando la 58 podó las tres plantas, quebró la yerba y ató su raído de más o menos unos 40 kilos, notó de repente que la rodeaba un silencio total. Ella no podía comprender tan súbito cambio de ambiente. Un oído le comenzó a sonar en una nota aguda mientras se esforzaba en percibir un ruido cualquiera que la trajese a la realidad. Nada. Ni el zumbido de una mosca. Sólo sentía el cosquilleo de las gotas de sudor que le resbalaban por el cuerpo. Hacia todos los rumbos los liños se extendían desiertos y rígidos en el yerbal podado hasta los huesos. La 58 se encaminó a la picada, balanceando su pesado cuerpo. Miró a uno y otro lado y su vista se perdió en un horizonte que ondulaba de calor. Ni romana ni lonadas ni gente ni nada. Pensó en la sección irregular y volvió lentamente a su raído. Lo acomodó en la carretilla, se enjugó la frente con el vestido y salió a la picada empujando su preciosa carga.
Los ejes resecos chirriaban a compás. Las manos, acalambradas por la presión constante sobre las tijeras de podar y mojadas de transpiración, apenas podían cerrarse para sostener la carretilla. Pero la 58 marchaba a paso regular, con los pies desnudos sobre la tierra calcinada y la vista herida por el resplandor rojo de la picada. A ambos lados pasaban sin cesar los esqueletos todos iguales de las plantas podadas, y el camino parecía recorrer el infinito.
Cegada por el sudor, se detuvo. Notó que la sangre le golpeaba las sienes, y su respiración era cada vez más dificultosa. Sentía en la nuca un fuerte dolor que la mareaba, y los rayos del sol le pesaban como un narcótico. La mujer se secó los ojos, empuñó de nuevo la carretilla y reanudó la marcha, ahora vacilante. Con los ojos fijos en la huella, sólo veía una mancha obscura con un halo rojo. De pronto el radio de su visual se puso verde, y la carretilla chocó contra una planta de yerba, volcándose. Un instante de abandono de la voluntad y el síncope la tendió junto a su raído. Entonces el sol, como si hubiera estado esperando el momento propicio, descargó toda su fuerza ígnea durante varias horas sobre esa masa inerte de carne floja.
De vuelta del trabajo por el camino de la Sección I encontramos a la 58 muerta al lado de su raído de 40 kilos. Este fue llevado a la fábrica y la mujer a su casa vacía, donde la velaron unos vecinos piadosos. Por la noche, al hacer el parte diario, con ayuda del capataz Andrade, yo le dicté de mi cuaderno:
-...58: nada.
Y él trazó una cruz sobre el número impreso en el parte diario. Yo también crucé con dos rayas el 58 de mi cuaderno, pero lo hice con el íntimo y místico propósito de borrar así todo vestigio de la mujer para evitar su angustioso recuerdo y el revenir continuo de la fácil reconstrucción de su último episodio. Andrade y yo no hablamos del asunto: había entre nosotros, quizá, una recíproca acusación tácita.
Al cabo de una hora de sumar, ordenar, dictar y escribir números y nombres quedó terminado el parte diario, ese precioso documento probatorio de las hazañas del día, y en el cual un error mío podría producir o un asesinato o una fiesta. Después doblé la hoja de mi cuaderno y anoté, para el día siguiente, las “chapas’ de los “mensú’, del 1 al 95, en orden simétrico a fin de facilitarme luego la rápida visualidad de cualquier número. En seguida llevé el parte a la oficina y quedé libre
La jornada siguiente fue también dura. Mucha yerba en la sección irregular. Verón se acalambraba los brazos cargando camiones, yo me lastimaba los dedos enganchando raídos, mi cuaderno se llenaba de números y más números casi encimados e ininteligibles, y Andrade, sonriente, echando humo como una chimenea, me decía al oído después de considerar mi apretada situación:
- ¡Qué café con leche con pan y manteca estoy por ir a tomarme! – O-- ¡Qué buena cerveza fresca me espera por allí cerca! ¡y usted aquí clavado!...
Terminó la jornada y regresamos. A la luz siempre lúgubre del kerosén emprendimos la tarea más engorrosa del día: el parte.
-... El 23: 320 kilos... El 92: 561... el 58: 40...
-¡Cómo! ¿la 58? ¿y 40 kilos?
Observé el gráfico, era evidentemente de mi puño y letra. Una equivocación sin duda. Taché y seguí dictando:
-El 19: 310...
Pero a la noche siguiente, haciendo el parte, volví a dictar:
- ¡La 58: 40 kilos!
Andrade frunció las cejas:
-¡¿Está usted loco?!
Taché otra vez esos 40 kilos, seguro de no haber sido yo quien los anotara. Sin embargo mi cuaderno estaba siempre en mis manos, y esa escritura era la mía... o admirablemente imitada.
Pero en el nuevo parte de la noche siguiente me sobresaltó el “58: 40 kilos”, otra vez anotado con números que eran claramente míos, lo que me valió un disgusto con Andrade, que ya no podía dar mucho crédito a mis negativas.
Por cuarta vez se repitió la anotación de 40 kilos al número 58 y esto me llenó de estupor. No soy en absoluto supersticioso, no creo jamás en cosas raras, pero confieso que entonces trastabillé.
Imperativamente le pedí a mi capataz:
-¡Amigo Andrade, hágame el favor, pase estos 40 kilos a la 58 en el parte! ¡Quiero saber si estoy loco o qué es lo que sucede!
Accedió, tal vez un poco impresionado por mi tono sincero, y esa noche el parte fue a la oficina acreditando a la 58 sus 40 kilos, aquel raído que se había secado al sol junto a ella. Amnesia, aberración, locura, cualquier cosa, pero era yo mismo sin duda quien había escrito la cifra 40. Imposible si no. Y era absurdo suponer que el espíritu de la 58 pasara por la romana con su raído. Lo cierto es que después de entregar ese parte sentí un gran alivio: acababa de pagar la deuda a la 58.
De regreso a mi cuarto, ya muy tarde, al encender la lámpara, lo primero que vi fue un ramillete de flores silvestres, un poco marchitas, que alguien seguramente había dejado olvidadas sobre mi mesa. Pero pensé en la 58 y un escalofrío me heló las vértebras. ¡Aquellas flores eran las que me cambiaba por kilos!
Y desde entonces el número 58 de los partes diarios permaneció en blanco.
El relato es parte del libro Alto Paraná. Dras publicó Aguas Turbias y Apuntes del Alto Paraná (1939); Tras la loca fortuna (1940). Germán Laferrere, su nombre verdadero, residió en la zona San Ignacio varios años.
Ilustración: La tarefa, mural de Floriano Mandové Pedrozo
Germán Dras