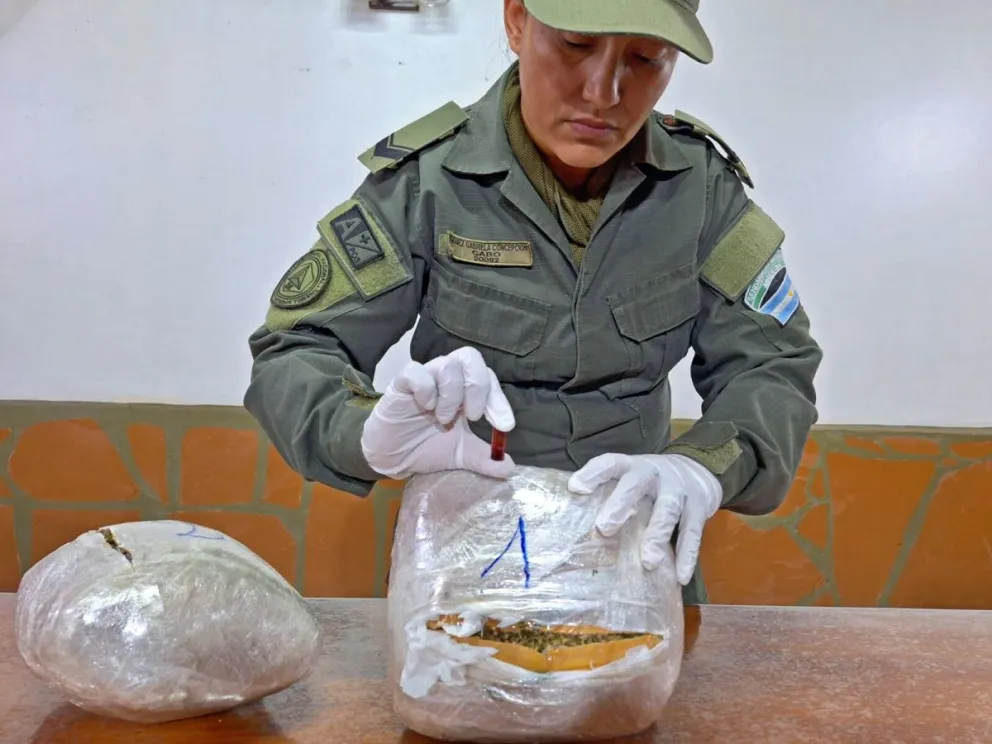Tierra sin Mal

Cecilia Livanós no quería encontrar el momento indicado para contarle; no quería conocer a la persona por la cual debía sacrificarse. Supuso que no podría evitarlo por siempre y el destino igualmente hallaría la forma de cruzarlos.
Alexis Cuevas, o El Negro como le decían, repartía libritos de canciones desde el primer banco y se acercaba a ella. Era el sonidista voluntario de la parroquia, y a veces lo veía andar en bicicleta.
Cecilia se puso de pie con rabia para salir de la iglesia: había venido en vano; en su interior no desaparecían las dos fuerzas que chocaban y peleaban el primer puesto para decidir. Destacaba entre la gente porque de su cabeza rulitos rojizos que formaban un triángulo sobre los hombros.
—Qué tal. —Volteó a verlo sin detenerse y saludó levantando la mano. Ella hubiera sonreído en otras circunstancias.
—Hola —dijo tímida... Apuró el paso y escuchó un carraspeo bajando las escaleras de la entrada, se frenó en el último escalón. Lo miró:
—¿Querés merendar? —preguntó Alexis sonriendo.
—Otro día, tengo examen.
Alexis se acercó abrazando con más tensión los libritos de canto.
—Por favor. —Ladeó la cabeza—. Si venís conmigo a lo mejor cambiás esa cara.
Cecilia sabía que caminarían dos cuadras hasta la esquina del colegio, tomarían la calle San Expedito, y pararían en una casa de tejas bordó: ya lo había soñado varias veces. Aunque, cuando llegaron, le sorprendió la belleza de un lapacho peluqueado con cadenas de pétalos amarillos esparcidos por la vereda y parte del empedrado. Cecilia vio que Alexis abrió el portón de chapa del garaje y entraron. Después él llaveó y la tomó de la mano obligándola a correr hacia el fondo del pasillo. Ella quiso zafarse, pero la fuerza de Alexis era mayor.
—No te asustes: quiero mostrarte algo.
Al final del pasillo, el césped terminaba en una fila de arbustos y hojas puntiagudas de plumerias, cuyas flores blancas mostraban corazones dorados. Eso no lo había prevenido y un escalofrío erizó los cabellos de su cabeza. En el horizonte se alzaba una selva y la cima del follaje revoloteaban y cantaban centenares de tijeretas, horneros, zorzales y quién sabe qué otras especies de pájaros. Se estaba perdiendo de disfrutar todo eso, pensó. La pesadumbre había dejado sus hombros. Se perdió en el horizonte de árboles y olvidó soltar la mano a Alexis.
No encontraba la palabra que pudiera describir la belleza de aquel jardín. Pensó en una y, aunque no le hacía justicia a ese paraíso, la dijo:
—Espectacular.
—Sí, verlo alegra el alma. Pero no se lo mostramos a todos: sólo dejamos entrar a personas de confianza. No todos aprecian su hermosura.
—Pero no soy de confianza, recién nos conocemos —aclaró Cecilia y le soltó la mano; recordó que no debería estar ahí.
—Sé que sos buena persona y estás evitándome, no sé por qué ¿Soy feo?
Ella sonrió y cambió de tema:
—Tu patio es enorme. Las copas de los árboles no se notan desde afuera de la casa.
Ella dio unos pasos para acercarse a la fila de plumerias. Al otro lado, la maleza reemplazaba al pasto. Volteó a ver la boca cuadrada del garaje de donde habían salido y se dio cuenta de que terminaba en un espacio verde exagerado y no coincidía con el largo del frente de la casa que había visto antes de entrar. Trató de encontrar los muros que limitaban el terreno.
—Su grandeza depende de quién mire. —Alexis alzó los brazos en jarra.
—¿Cuánto mide de verdad? —insistió Cecilia resbalando sus dedos en los pétalos de una flor de plumeria.
—Ya te dije: eso depende de quién lo vea.
—Psss. No creo en la magia. Bueno, ya cambié mi cara, ¿me puedo ir?
—Es magia —afirmó serio—. Por eso cierro con llave. Este jardín nos fue heredado por generaciones. Mi abuelo decía que antes había piedras preciosas y que su papá, mi tatarabuelo, deseaba que crezcan mandiocas, o papas, limones, o cualquier otra planta antes de cerrar los ojos y dormir. Y al otro día se levantaba con todas las plantas crecidas: es un pedazo de la Tierra sin Mal. Lo cuidamos entre todos. No le hicimos muchos cambios desde las plantaciones del tatarabuelo. Nada de faroles o hileras de foquitos, bancos o caminos de cemento, empedrado o cualquier otra cosa. —Alzó los hombros—: El bosque es virgen y así seguirá por las generaciones siguientes.
—¿Y cómo se aseguran de eso? —preguntó Cecilia, escéptica.
—Existe algo llamado testamento, ¿sabías?
Ella sonrió. Trajeron silletas y una mesita redonda, se sentaron y merendaron facturas con un buen mate amargo. Hablaron del último año en la escuela y los exámenes de ingreso de la facultad. El viento mentolado era buena compañía. Cecilia se despidió de él y volvió a su casa.
A partir de aquel encuentro no paró de soñar todas las noches con ese lugar, mitad jardín mitad selva. Caminaba descalza sobre el pasto. Su sombra proyectada por la luna llena se separaba de su cuerpo y quedaba al otro lado de los troncos de las plumerias. Siguió su sombra y escuchó un llanto espantoso dentro. Corrió hacia el alarido y vio el cuerpo mojado de una nena en camisón. Quiso reanimarla sacudiéndola, pero vio como alrededor del cuerpito de la criatura se formaban lomitas de tierra y después aparecían agujeros en el centro. Los agujeros se hundían y de ellos salían lianas que sujetaban sus tobillos y manos. La aferraban a la tierra boca abajo. Intentó romperlas, morderlas para auxiliar a la niña, pero cada vez más lianas arremetían contra Cecilia impidiéndole moverse.
Despertó agitada por el impacto de un trueno. Los repliques de gotas en el techo aumentaron repentinamente y cayeron con intensidad hasta convertirse en lluvia una torrencial. Volvió a dormir.
Escuchó el timbre temprano, y miró a través de la mirilla, era Alexis. Abrió la puerta, y recibió una caja de bombones.
—¿Y tus papás? —preguntó Alexis a ver que no había nadie en la casa además de ella.
—Salieron —dijo Cecilia viendo la caja de bombones—. Gracias, no te hubieras molestado.
Lo invitó a sentarse. Convidó a su amigo mate amargo con pastelitos de membrillo fritos como desayuno.
—No podemos ir al jardín de noche, Ceci.
—Tampoco iba a ir por la noche a tu casa.
—Bueno, te digo por si las dudas.
—¿Por qué me contás eso?
Alexis se limpió la boca con una servilleta de papel.
—Cuando era chiquito, jugábamos con mi hermanita en la entrada del jardín. Ella corrió con su muñeca selva adentro. Yo la perseguí, pero se perdió de vista entre los troncos gruesos de los mangos. La buscamos con papá y mamá por horas. La encontramos boca abajo, toda mojada —Cecilia tomó la mano de Alexis—, como si se hubiera caído en algún arroyo sin querer. Mis padres no tuvieron más hijos. No sabemos la profundidad que tiene el jardín, la selva o como quieras llamarle. Las veces que quisimos buscar una pelota o alguna cosa que se nos perdió ahí, no la encontramos más. Nunca tanteamos los muros o el límite desde dentro. Por eso, es mejor prevenir que lamentar. Es peligroso si uno entra sin guía.
—Soñé con ella anoche, una nena rubia de dos colitas.
—Entonces es verdad lo que dicen de vos. —Alexis se puso de pie. —Dicen que ves el futuro. Dijiste que no creías en la magia. ¿Por eso me estabas evitando? ¿Va a pasarme algo malo?
—Es diferente. Tener visiones es una habilidad que se presenta a veces, es un pantallazo de cosas que podrían pasar —dijo para tranquilizarlo.
Cecilia sabía que conocerlo era una mala idea y entrar a su casa también: tarde o temprano iba a preguntarle eso.
—No todo pasa como uno lo ve —añadió Cecilia.
Ella jamás iba a contarle que, a partir de la visita de Alexis, se perdió en el interior de aquel bosque soñando todas las noches con los pétalos de las plumerias. Después todo se opacaba, y se convertía en arena. Los pétalos, los árboles, la maleza, la selva entera. Y después, en un mar de arena veía el cuerpo de Alexis, los ojos sin brillo, la cara pálida, su boca abierta sangrante exhalando el último suspiro.
En uno de los sueños, a diferencia de los anteriores, no tenía miedo. El día era radiante y el sol se escondía entre las palmeras de coco. De repente, una ráfaga trajo consigo una franja de nubes oscuras y espiraladas, y la levantó en el aire. El día se había convertido en una tarde eléctrica. Del susto cayó cuerpo a tierra, estaba segura de que en ese momento saltó de la cama. Intentó pellizcarse el brazo o mover el codo para despertarse. Pero fue imposible.
Un ulular le llamó la atención y se puso de pie. Al principio no podía distinguir el bicho que aullaba. Después, unos ojos amarillos en la oscuridad la asustaron, era un ostentoso urutaú cuyas plumas cambiaban de color, y se confundían con una retorcida rama del árbol de pomelo que lo sostenía. El ave la miraba de costado, quizá preguntándose quién era ella. Cecilia se acercó.
—Soy el espíritu de la Tierra sin Mal —dijo con una voz amplificada por centellas—. Los Cuevas protegen al jardín y nosotros a ellos —Expandió sus alas y abrió su piquito negro—: No queremos que Alexis muera, es uno de los guardianes. ¿Todavía no tomaste la decisión?
—Todavía no.
—¡¿Cómo?! Es tu destino sacrificarte por él o morirá y no habrá herederos para cuidar esta tierra fértil. —El urutaú infló su pecho emplumado.
—¿Y por qué yo? —protestó Cecilia—. ¿De qué me sirve ver el futuro si voy a morir por alguien más?
—Se acaba el tiempo. Alguien quiere hablarte —dijo el espíritu y salió volando.
Detrás del tronco del pomelo, vio asomarse a una niña tímida de dos colitas.
—¿Viste a mi hermano, Alexis?
Cecilia asintió.
—No dejes que se acerque al río. Si camina cerca de ahí, va a morirse. Vos sabés. No dejes que vaya. —Su voz aguda retumbaba en la mente de Cecilia y se perdía en un eco entre la maleza —. No dejes que vaya. No dejes que vaya.
Cecilia quedó envuelta en un túnel negro que la alejaba de aquel bosque y la volvía a la realidad de su habitación oscuras.
Después de ese sueño, evitó toda salida con Alexis, sino la promesa de la niña del bosque se cumpliría. Sólo se cruzaban a veces en la panadería del barrio o en la iglesia. Pero cuando ella más se empecinaba en ignorarlo, más el insomnio la revolcaba en la cama por las noches arrastrándola a la misteriosa Tierra sin Mal.
Con el tiempo, se le desgarraba el alma por no ver a su amado Alexis y la advertencia de la niña perdió sentido. Cecilia dejó de confiar en su intuición y perdió el miedo. Es solamente un sueño, pensó. Entonces, volvió a la casa, salieron a comer, a bailar y a caminar por la costanera cerca del río varias veces. Y ella durmió mejor por las noches; sin pesadillas.
Una noche salieron a pasear, y vieron a una mujer y a un hombre discutiendo a unos metros. Cecilia quedó sin aire: no había nadie más que ellos cuatro a esas horas de la noche y pensó lo peor.
Vieron que el hombre golpeó la cara de la mujer y la tumbó al suelo. Cecilia tomó la mano de Alexis para distraerlo y desviar la situación, quería cruzar al otro lado de la calle, pero él le soltó la mano bruscamente dándose cuenta.
—¡Alexis! No te vayas —gritó, pero él ya se iba.
Corrió detrás y vio que Alexis arremetía contra el tipo lanzándolo hacia el otro lado de la baranda. Cecilia escaló y saltó hacia la arena. Alexis se había mezclado en un revuelco de trompadas cerca de la orilla. Y finalmente, cayó rendido con la nariz sangrante sobre la arena. El agresor abrió una Victorinox y la levantó, iba a clavarla en el pecho de Alexis. Cecilia, que sabía lo que se venía, corrió hacia el tipo empujando su brazo. Lo rasguñó y mordió, pero no evitó las puñaladas.
Mientras estaba internado en el hospital, Alexis cerró los ojos y se hundió en un sueño. Vio la entrada del jardín de noche y escuchó un llanto de tortura. Caminó hacia el gemido guiado por la luz de la luna llena y allí una niebla cubrió sus pies y un tronco de pomelo le hizo sombra. Se acercó y vio a Cecilia para al lado su hermanita y debajo de un gran urutaú.
—Alexis Cuevas —dijo la voz potente del pájaro—. Extienda su brazo.
Él obedeció y Cecilia caminó hasta él, le tocó la mano. En el bosque se hizo de día y se vio viejo, sentado en una reposera a la entrada del patio conversando con sus hijos y con sus nietos. Entendió que Cecilia cuidaría de su familia y de cada descendiente. Ella les advertiría del tiempo de plantar en el jardín, de las olas de calor, la falta de agua, frutos y verduras en toda la ciudad, del momento de construcción del refugio y de la cantidad de gente que la familia Cuevas ayudaría.
Valeria Dávalos
Inédito. La autora reside en Posadas. Blog: Itatilescribe.blogspot.com