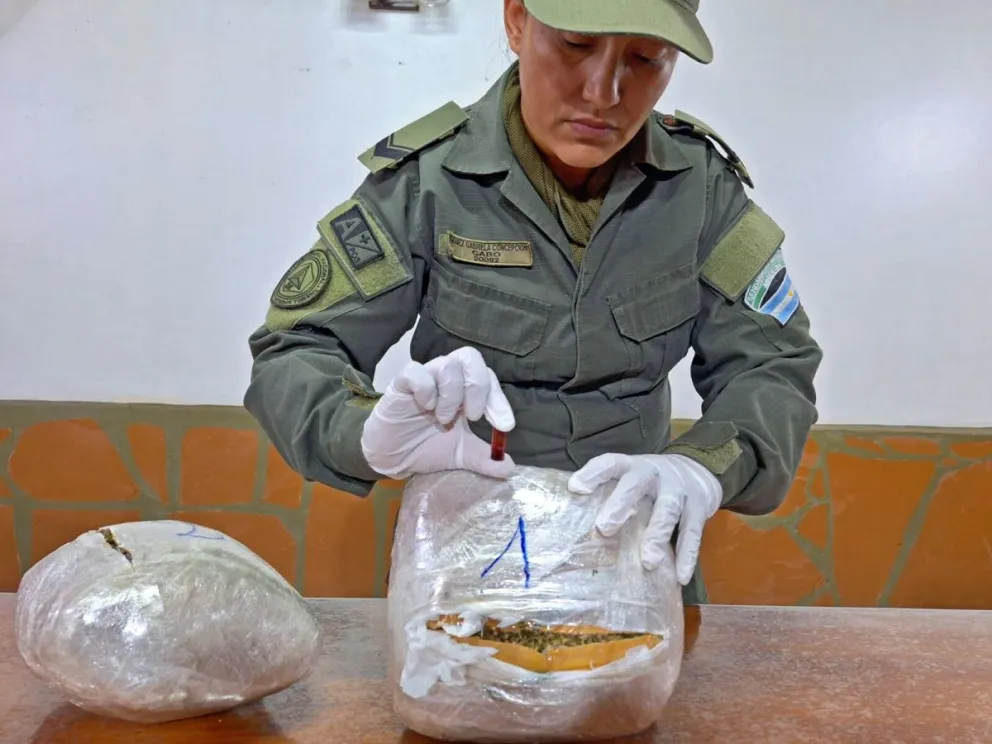Con gritos

El cuarto disparo sonó más lejano que los tres primeros. Podía ya abandonar el agua del arroyo, donde había estado sumergido debajo de un tronco que lo atravesaba de orilla a orilla, respirando a través de una pajita. Aún le quedaba una bala al otro y una bala es suficiente. Aunque tal vez ningún borracho es suficientemente peligroso con una sola bala. Caminó entre los árboles de pitanga y las enormes piedras ornadas de musgo. Una culebra cruzó en perpendicular, voluptuosamente y sin medir el riesgo. Podía aplastarla con cualquier pedruzco, pero la dejó ir porque era como un elemento más de aquel arroyo adonde venía a bañarse durante todo el verano. Era capaz, quedándose quieto, de simular un pequeño tronco de árbol con helechos parásitos, cerrando los ojos y colocando los brazos al costado, como gruesos ysipós. Pero ahora no estaba para mimetismos ni fantasías. Recogió varios pedregullos mientras el cabo de la honda le golpeaba en el pecho. Antes, cuando estaba sumergido, había tenido que sostener el cabo para evitar que flotara en la superficie móvil. Como el agua era casi transparente, tuvo que abrazarse al tronco resbaladizo temiendo por dos veces que la pajita se quebrara. Felizmente, en muchas ocasiones había hecho la prueba, por puro placer, después de cansarse de silbar o de dibujar mapas de naciones en guerra en la orilla, besando al final de alguna imaginaria batalla el fango rojizo.
Todo había sucedido de golpe, como en una película. El sordo, su padrastro, comenzó a revolverse nervioso en el banco. No oír, ver gestos, adivinar, eran como la boca y el pucho, el uno para el otro, al menos para su padrastro. Juan y Pedro, los primos de su madre, estaban de visita desde la mañana. Eran simpáticos y alegres, contaban anécdotas de Buenos Aires, habían traído bebidas y comestibles y una guitarra. Al comienzo el sordo los toleró, bebieron juntos, llegó a reírse cuando la mujer le explicaba la porción de los relatos que no había logrado entender. Bebía como un desesperado y gesticulaba, daba a entender que era como los demás, ja, ja, podía divertirse, captar el doble sentido de las frases, brincar como un cabrito e incluso lograr que los demás olvidarán su defecto. Pero la cara, ay Dios, donde la metía, donde la bocaza llena de resentimiento y palabras hirientes, donde el hecho de ser un hombre singular viviendo en compañía de una mujer joven, linda y alegre. Sobre todo esto: ¿le estaba permitido ser alegre teniendo su problema a la vista, su cara almidonada por el rencor, sus manos ásperas que al acariciar herían? Cada minuto le parecía verla alejándose, de la mano con el niño, diciéndole un adiós fugaz y culpable, un “me voy mientras seas así de celoso, desconfiado, huraño”. Adivinaba lo que todos decían de sus relaciones conyugales, de su odio al niño, de su voz que seguramente era cada día más chillona y destemplada. Y ahora estos parientes que le salieron a su mujer, amigos además en otra época de su vida que para él permanecía en tinieblas. Podían seguramente rememorar episodios a los que él había sido ajeno. Tenían casi la misma edad que ella, le guiñaban el ojo mencionando a otras personas con las que habían vivido sucesos que él desconocía. Masticar, tragar, beber: mientras esto ocurre no se puede odiar tanto. Pero el estómago reserva la explosión para el final. Estaban allí, bebían constantemente y no hablaban de irse, al menos él así lo suponía.
El sol recién comenzaba a declinar cuando destaparon la cuarta botella. Y el niño vio entonces como uno de sus tíos comenzó a bailar con su madre, la que al comienzo de resistía, mirando al sordo como tratando de adivinar su posible reacción. El otro pulsaba la guitarra entonando una canción rítmica de las que estaban de moda en la ciudad. Después cambiaron los papeles. La mujer sintió que sus piernas le respondían como en otros tiempos y por un instante olvidó a su compañero, que masticaba aún y bebía, ahora a sorbos cada vez más apresurados. “Tenés que volver a Buenos Aires”, le decía Pedro mientras giraban alocadamente sobre el piso de tierra, bajo la enramada. “De lo contrario te vas a convertir en una salvaje. Si querés lo llevamos ahora al pibe y después te piantás sola. El sordo no te va a oír”. Ella se detuvo bruscamente recordando al hombre. Era tan desconfiado y celoso. De noche despertaba a cada instante y la palpaba para asegurarse que continuaba a su lado y en ocasiones sintió durante toda la noche a pesada manaza alrededor de la cintura. Tenía que acompañarlo al rozado diariamente. Luego preparar el humilde almuerzo juntos. Y de pronto bailando aquí, en su propia casa, con estos alocados primos, resucitando aquella juventud del conventillo en Buenos Aires donde todo era irresponsabilidad y ocupar las horas en diversiones. Se apartó de Pedro, dijo sentirse mareada y, cuando se aproximaba al banco de madera donde segundos antes se hallaba sentado su compañero, sus manos, que buscaban tocarle familiarmente el hombro, dieron en el aire. La música proseguía y entonces vio, a un costado del patio, fuera ya de la enramada, el bulto enorme del sordo, doblándose en fuertes arcadas, vomitando lo que había depositado desordenadamente en el estómago.
El niño la llamó pero no supo qué decirle y entonces vio que ella se sentaba, los cabellos despeinados y los labios húmedos, en tanto que el padrastro, que había permanecido de espaldas, penetraba bruscamente en el rancho. Pedro proseguía, con movimientos ahora exagerados, su alocado baile, en tanto que la prima, exhausta y preocupada, sin advertir claramente el sentido de esta preocupación, permanecía en el banco. Entonces el chico vio que el sordo, que salió del rancho esgrimiendo un puñal, se abalanzaba ferozmente sobre el bailarín, que apenas tuvo tiempo de verlo, y le hundió el puñal en el estómago. Vio como una ingenua expresión de sorpresa en el rostro de la víctima y cómo Juan dejaba a un costado la guitarra y huía perseguido por el otro, que blandía de nuevo el puñal. Visiblemente, Juan corría con torpeza debido a las ojotas, que no le permitían desplazarse con velocidad. La mujer gritaba inconsolablemente mientras trataba de auxiliar al caído. El chico corrió tras los otros dos, quienes de pronto describían alocados círculos alrededor de las plantas de tung, jadeando, sin atinar el perseguido a defenderse valiéndose de alguna de las ramas dispersas entre los árboles, en las que tropezaba a cada instante, hasta que de pronto resbaló dejando que el otro eligiera cualquier lugar de su cuerpo para hundir el ansioso puñal, una, dos, tres veces. Y habrían sido más si no hubiese sentido de pronto el sordo un fuerte dolor en la sien, al tiempo que veía a su hijastro cargar de nuevo la honda y apuntarle a la cabeza.
El chico había desistido de este segundo ataque, ganando apresuradamente el camino del arroyo, que terminó de cruzar, esgrimiendo la honda y sintiendo en los bolsillos el peso de las piedras recogidas, esperando que el quinto disparo lo liberara del arma mortífera del sordo, ya que con el cuchillo no lo alcanzaría, y esto lo había comprendido el sordo, en su semilucidez, al regresar al rancho y apoderarse del revólver que, desde hacía mucho tiempo, se hallaba con las cinco balas en el tambor.
Siguió la senda que bordea el arroyo escrutando tras los árboles más gruesos. La hojarasca crujía bajo sus pies descalzos, habituados ya a esa blandura estimulante. Sonó a lo lejos el quinto disparo y entonces un súbito bienestar le recorrió el cuerpo, sintió que sus trece años eran algo así como trece certeras pedradas de honda y avanzó, ahora decidido, hacia el lugar donde calculaba que había sonado el último disparo. Era la zona del rozado viejo de Celeste, el vecino más próximo, un lugar gastado por la erosión y minado de hormigas entre los troncos semipodridos.
Apenas tuvo que caminar unos doscientos metros para ver por última vez al sordo: yacía con una pierna sepultada en un enorme hormiguero, cuyos habitantes comenzaban a recorrer su cuerpo con curiosa avidez. El niño llegó a divisar su obra en la sien izquierda del padrastro, donde también la sangre ganaba terreno. Antes de regresar vio que el revolver se hallaba aún en el índice de la mano derecha de su perseguidor. El último disparo había sido probablemente involuntario.
El cuento es parte del libro La tumba provisoria. Toledo fue poeta, periodista, abogado, profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación.
Marcial Toledo