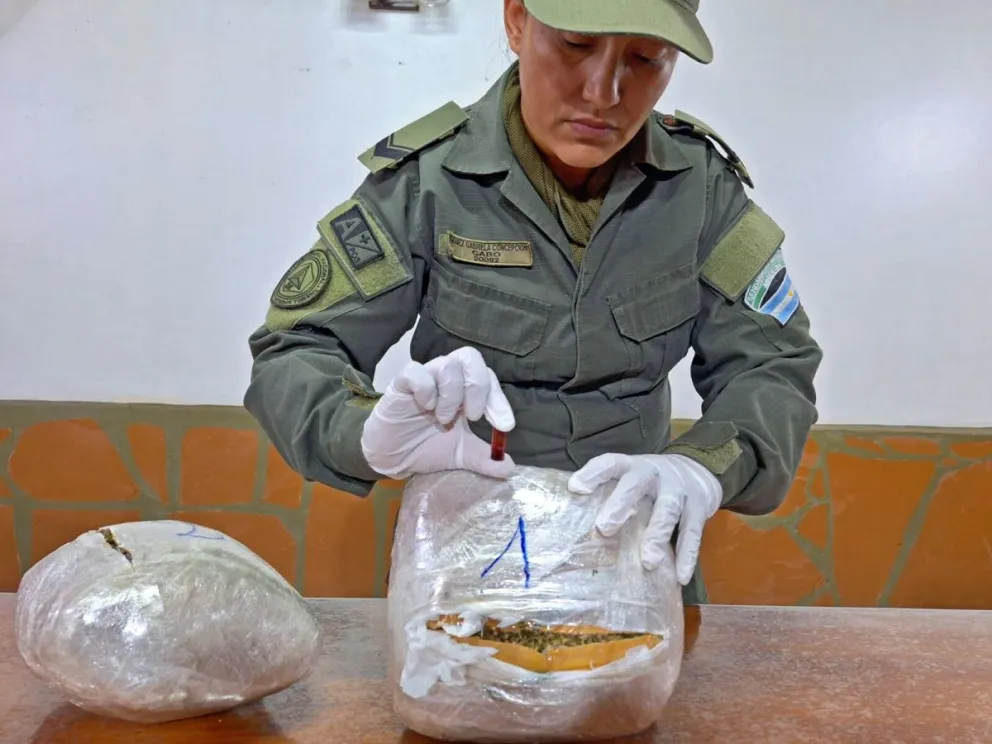El hombre que más amó a mi hermana

Mi hermana murió el año de la helada negra. Los pastos se quemaron hasta la raíz y la tierra se agrietó. La sequía venía persiguiendo a los campos del norte, comenzaron a morir los animales, las cosechas se arruinaron, y al caer la helada el viento sopló tan fuerte que arrasó con todo. Mamá hablaba con el encargado cada día para saber novedades, y cada día las novedades eran peores. Después pasó lo que pasó, y nos trasladamos a vivir a otra ciudad. Mamá explicó que era por la abuela. No la contradije, pero yo sabía que era para huir del sitio que nos recordaba al accidente. Cuando eso pasó faltaba una semana para que mi hermana cumpliese los dieciocho. Mamá consentía a mi hermana; ella era un cielo de verano, claro, azul, sin nubes, su alegría contagiaba al resto.
- Responsabilidades a los otros —decía riéndose.
Los otros éramos mamá y yo.
Si se me ocurría, por ejemplo, abrir el ropero para sacar mis camisas, debía tener mucho cuidado: con una mano tomaba la manija de la puerta y con la otra, rápidamente, sostenía la pila de pulóveres, sacos, toallas y remeras, puestas de cualquier modo en los estantes y que amenazaban con caerse sobre mí. Peleábamos por eso y no le hablaba por meses; entonces me decía: mirá que no me enojo si lo ordenás vos, ¿eh? Tampoco hacía la cama, nunca.
- ¿Para qué? Si dentro de un rato tengo que volver a desarmarla.
Así eran las cosas con mi hermana.
Los zapatos fuera de las cajas, las medias debajo de la colcha. Quería mudarme de habitación pero en casa no había otra, ni siquiera un desván donde trasladarme, ni un ropero un poco más grande para poder ordenar mis cosas.
Para mi hermana existían dos categorías: la inútil y la feliz.
Las aplicaba a las personas, animales, cosas y actividades. De la primera categoría no había nada para decir, justa mente por inútil. Y no se le pasaba por la cabeza, jamás, hacer algo que ella encasillaba en ese lugar. Mi hermana estudiaba poco y en casa ayudaba menos. Lo que le gustaba era divertirse. Y todo lo relacionado con la diversión entraba en la otra categoría: la feliz.
Cocinar era una de las pocas cosas que realizaba con gusto. Cantaba mientras inventaba recetas.
-Dorar pimientos con puerros, agregarle pasas de uvas y orégano; hacer una masa de harina de maíz y unir todo, ¿no es maravilloso? De postre, ¿peras con pimienta?, ¿sambayón con banana?
Enlazaba a mi madre por la cintura y se ponían a bailar allí nomás, con la radio a todo volumen. Yo bufaba; ella había gastado la mayor parte de las provisiones que acababa de comprar y que debían durarnos, por lo menos, una semana. Tenía piernas largas y bellas. Usaba blusas escotadas y aunque no podría decir que era hermosa, sus ojos eran tan azules y profundos, que una se hundía en su mirada y ya no se veía alrededor. El pelo oscuro caía en un manojo de rulos sobre la espalda, otras veces se lo enroscaba con decenas de pincitas color plata, alrededor de la cabeza, para que luego, al soltarlo, cayera liso, casi plano, enmarcando el óvalo de su cara.
-El pelo es como el estado de ánimo- decía a las amigas mientras se miraba al espejo—. ¿Saben?, tendré por lo menos quince novios.
No lo decía con vanidad, el disfrute de la vida era lo que corría por debajo de su piel y la cubría como un aura; algo que brota de manera espontánea, normal, sin que nada entorpezca su camino, como un manantial; algo que está adentro y sale, simplemente sale.
El caso es que todos se enamoraban de ella.
Pero yo no quiero hablar de los otros muchachos, sino de uno en especial, del hombre que más amo a mi hermana. No del bailarín de salsa ni del que colocaba música en el boliche ni del dueño de la tienda de deportes, sino de Atilio Crespi, el hijo mayor del que fue gerente del Banco Nación. Un tiempo después de que mamá y yo lo conociéramos, Atilio murió en el mismo sitio en que años atrás, mi hermana había tenido el accidente. Pero él se sentó sobre las vías a esperar el tren de la tarde. De Atilio Crespi nunca habíamos escuchado hablar. Mi hermana no lo nombraba entre sus candidatos; fue una sorpresa mayúscula cuando él se presentó en nuestra casa y dijo querer visitar su tumba.
II
Ya lo dije, mi hermana era de un solo modo: feliz. Una sola vez la escuché hablar de la muerte.
-Cuando eso pase quiero convertirme en rosa. Por eso, con mi madre, compramos una parcela de tierra en el mejor sitio que encontramos en el cementerio público de la ciudad. La parcela no queda en la periferia, está emplazada en la mitad del pasillo central; uno de los extremos del pasillo da al portón de entrada y el otro extremo termina en el altar mayor. Tuvimos suerte, se remataba el lote por falta de pago. Es el único cuadrado de tierra en medio de grandes y señoriales panteones. En esta ciudad no había, por ese entonces, cementerio parque al estilo norteamericano, lleno de árboles y flores, con tumbas cubiertas con césped de hoja ancha. El lugar que estaba destinado a ese cementerio se inundó y la municipalidad, con buen criterio, anuló su habilitación. Pero eso fue después y no el año de la helada negra cuando la sequía hizo que se nos murieran las vacas, perdiésemos la cosecha, no tuviésemos cómo pagar a los empleados, y mi madre anduvo como loca del banco al campo, tratando de cumplir con las obligaciones, haciendo malabares para estirar el dinero.
La inundación vino luego, cuando mi hermana ya había muerto, y llegamos a esta ciudad con la excusa de cuidar a la abuela. Yo seguía sin poder tragar ni siquiera un bocado; mamá no tuvo más ganas de ir al campo y comenzó con la manía de la radio, primero a la mañana, luego también por la noche y después todo el tiempo.
Y un día de esos nos visitó Atilio Crespi.
Llamó para anunciarse. Dijo que nos conocía de la otra ciudad, aquella en la que su padre había sido gerente del Banco Nación. A las cinco en punto tocó el timbre. Lo hicimos pasar al living y le convidamos jugo de fruta. Él dejó la mochila que cargaba al hombro en otra silla, a su lado, y comenzó a explicarse. Tenía el pelo oscuro y largo. Un mechón le caía sobre la frente. Los ojos parecían tristes, los entrecerraba por momentos; cuando hablaba hacía una mueca hacia un costado, siempre la misma mueca y hacia el mismo lugar.
Nos contó que quiso a mi hermana como nadie la había amado en este mundo, y nos pidió si le podíamos servir un té en vez de jugo. Conocíamos a su familia, eran gente seria, normal. Mi hermana nunca dijo que Atilio Crespi fuese su novio, ni siquiera su admirador. Con mamá nos acordamos luego, haciendo memoria, que alguna vez la escuchamos reírse contando a sus amigas de la persecución de ese flaco cuando la encontraba por la calle.
-La esperaba todos los días para verla pasar. A veces pasaba —dijo Atilio.
—¿Fueron novios? se atrevió a preguntar mamá.
-Yo fui su novio.
Quería saber, exactamente, dónde estaba enterrada. Le dimos precisiones. Sobre la tumba de mi hermana había florecido el rosal. Llegaban los pájaros y se quedaban picoteando semillitas entre el pasto. Dos días atrás yo había lustrado la placa de bronce y recortado el césped. Era mi costumbre sentarme entre el rosal y la veredita, cuando terminaba de prolijar el rectángulo, y no pensar en nada; dejaba vagabundear mi mente recordando las buenas cosas que hacíamos con mi hermana.
Ofrecí a Atilio Crespi azúcar edulcorante galletitas leche, pero no quiso nada. Bebía el té de a sorbitos y lo soplaba de continuo como si estuviese hirviendo. Con una mano sostenía la taza y con la otra tocaba su mochila, quizá para asegurarse de que siguiera en el mismo lugar, en la otra silla, a su lado. Cuando terminó de tomar el té volvió a preguntar por el sitio. Se lo expliqué nuevamente, ¿deseaba que lo acompañe? Dijo que no, lo que tenía que hacer debía hacerlo solo, que por favor le indicase cómo llegar. Me sacó un peso de encima, no tenía ganas de ir con él. Con una birome que escribía a medias dibujé un planito en una hoja en blanco. Pero entre la birome sin tinta y mi pulso que temblaba, me quedaron una serie de líneas atravesadas que parecían no llevar a ningún lado. Él miraba mis trazos como si allí estuviese la clave del tesoro o la razón de su vida; me pidió la birome, anotó más precisiones y lo guardó en el bolsillo.
-Para no equivocarme -concluyó.
Se quedó callado mirando un punto fijo, perdió el hilo de la conversación y nos costó volver a retomarla, encontrarle el rumbo. Mamá le preguntó por su familia.
-Conozco a tu padre... por los créditos que le pedía para el campo.
-Nos íbamos a casar —respondió. Con la mano se fregaba el vaquero, sino estiraba la manga de la camisa.
-Nunca nos habló de vos se animó a introducir mamá.
—Era un secreto murmuró. Tomó la mochila, se la colocó sobre la falda, y comenzó a abrirla. Luego pareció arrepentirse, pero no volvió a colocarla en su sitio.
-No me voy a separar de ella —afirmó y la tomó con fuerza, abrazándola. Nos quedamos calladas, no sabíamos a que se refería. Comencé a sentir un flujo amargo que me subía por la garganta. No había vuelto a pasarme desde aquel tiempo en que no podía tragar. Visualizaba la gota abriéndose camino, paso a paso, hacia la tráquea, a través de las amígdalas. La gota volvía hacia arriba, porque desde abajo subía el flujo amargo que no paraba de subir.
Mamá, en un gesto mecánico, tomó la radio que estaba sobre el aparador, la prendió en las noticias de la tarde y se sentó en el sillón hamaca que había sido de la abuela. Me llevé la mano a la garganta y carraspeé:
-¿Tus padres saben que viniste?
Él ya no escuchaba. Abrazaba la mochila, se inclinaba hacia ella y murmuraba algo. Cuando se dio cuenta de que lo mirábamos se levantó de golpe.
-Se hace tarde.
III
Recuerdo un sábado en especial antes del año de la helada negra: mi hermana se había ido a bailar, era la madrugada y aún no volvía. Mamá en camisón, alterada, caminaba de un lado a otro de la casa. Yo estaba durmiendo, pero ella me despertó para anunciarme que salía a buscarla. Partió en medio de la noche con el tapado puesto de cualquier modo sobre el camisón, y la cartera en la mano. No quiso que la acompañe ni que fuera en su lugar. Como siempre, mi hermana decía que volvería a una hora y no lo cumplía. Ese sábado mamá le pidió, especialmente, que regresara temprano. Al otro día viajaríamos a visitar a la abuela. Pero dieron las cinco y nada. Mamá sacó el auto y sin cerrar el portón, haciendo patinar las ruedas marcha atrás, se dirigió al bailable. Irrumpió en las tinieblas del local y llamó a mi hermana por altoparlante. Si esto me lo hubiese hecho a mí, habría sido motivo suficiente para que fuera olvidándose de que yo era su hija. Pero claro, a mí no se me ocurría desobedecerle. Mi hermana, en cambio, salió con parsimonia del boliche, le dio unos cuantos besos, le dijo que la estaba pasando de diez y que dejara de rezongar: era muy linda para ponerse vieja tan rápido. Después subieron al auto y antes de llegar a casa, la hizo parar en una estación de servicio: tenía antojo de helado; luego se acostó como si nada. Mamá se rió de su propia imbecilidad -eso dijo—, de preocuparse tanto, si al final ¿qué le podía pasar? Mi hermana descansaría en el auto cuando fuésemos a visitar a la abuela.
Las dos se durmieron. Yo me quedé tan nerviosa que salí a fumar al patio para no delatarme con el olor; caía un rocío tupido y empezaba a amanecer. Así era mi hermana.
La tarde en que nos visitó Atilio Crespi para contarnos cuánto la amaba, hacía rato que habíamos alquilado el campo. Mamá cada vez hacía menos cosas, se sacaba las obligaciones de encima. Yo le buscaba actividad, todavía era joven, con mucho para dar, pero ella a veces ni me contestaba. Ponía la radio y se quedaba junto a la ventana escuchando las noticias; subía el volumen para que no la moleste. Había perdido la voluntad. Siempre fue una mujer fuerte, emprendedora, llevaba la casa con una energía digna de admirar. Cuando quedó sola se dio maña para todo, se puso a trabajar con ahínco, nos criaba con alegría. Pero era como si una nube hubiese descendido sobre ella. Mamá daba manotazos en ese caldo blanco sin aristas, y no lograba desprenderse los jirones que se le adherían como aguas vivas. Después de que pasó lo que pasó y de que el campo se fuera apocando, comenzó a actuar como si no pudiese asirse de ninguna parte. La primera vez que reparé en ello fue cuando la invité a volver a la ciudad para visitar a mis compañeras de colegio; ella podría hacer lo mismo con sus viejas amigas. Primero se negó, No me quedan amigas en ese lugar, dijo. Pero tanto insistí que al final accedió; si ella iba conmigo, quizá nada malo nos pasaría. No bien salimos encendió la radio. La observaba de soslayo. Había perdido el brillo del pelo, casi no se arreglaba, las canas le bordaban el contorno del rostro y se mezclaban, en remolinos, con lo poco que quedaba de aquellas hebras oscuras. Tenía las manos hinchadas y las venas le sobresalían en forma serpenteante sobre la superficie rugosa de la piel; se pasaba las manos continuamente por la cabeza y cada tanto se sacaba los anteojos y los limpiaba.
—No pases por allí — dijo cuando llegábamos. Tuve ganas de abrazarla fuerte, muy fuerte, pero estaba manejando. Ella cambió de emisora y subió el volumen. Di un rodeo para evitar el paso a nivel.
—No va a pasar nada —afirmó— Nada.
Creí que escuchaba algo interesante y que le contestaba en voz alta al locutor. Pero giró la cabeza para mirarme y volvió a decir lo mismo, ahora como pregunta.
- ¿Nada de qué?-respondí. Ya no dijo palabra.
IV
Cuando Atilio Crespi se fue esa tarde de nuestra casa le preparé a mamá un té de tilo y le alcancé sus remedios. Me dijo que hablara con los padres del muchacho. No me pareció buena idea, pero no quise contrariarla. Di vueltas y vueltas por la habitación mientras ella escuchaba la radio; oscurecía. Levanté el tubo del teléfono y marqué larga distancia.
Sus padres estaban desesperados, Atilio había desaparecido sin dejar rastros. Me pidieron, encarecidamente, que lo retuviese hasta que ellos llegaran, no está bien, dijeron, salía de una internación prolongada, me pagarían lo que fuese por todas las molestias que hubiese ocasionado. Y pedían disculpas. Los tranquilicé, pero lo hice por compromiso, sin convicción, una fórmula de cortesía; él no volvió y yo no salí a buscarlo.
Esa noche la pasé en vela, yendo y viniendo de la habitación de mamá al comedor, pensando en el muchacho. Me culpaba por haberlo dejado ir solo al cementerio, pero en verdad, ya no quería remover el nido de escombros que me había dejado la partida de mi hermana
¿Ir a la policía? ¿A decir qué?
No tuve que hacer nada porque sonó el teléfono. Era la policía y me hablaba de Atilio Crespi; pedían que me acercase a la seccional. Fui a la habitación de mamá, parecía dormida y no la desperté. Cuando llegué no lo reconocí. Estaba ahí sentado sin decir palabra, la mandíbula desencajada como si se le hubiesen corrido los huesos de la cara. El cabello completamente despeinado, revuelto y húmedo; la camisa fuera del pantalón, desprendida, sucia, al igual que las manos, las rodillas; las zapatillas con barro y pasto pegoteado. Sostenía entre las manos una caja de plástico, rectangular y con tapa; adentro había algo rojizo, viscoso. La mochila no estaba por ningún lado.
Me di cuenta de que la policía no sabía por dónde empezar. Daban vueltas tratando de explicar algo. Más allá, sentado, el sepulturero. Lo llamaron. Él estaba deseoso de contarme.
-En la mochila también tenía una pala. Se desplegaba por el mango - dijo—. Arruinó todo, sacó el rosal, desparramó la tierra. Hizo un agujero bien profundo, señorita. No podíamos pararlo, tuvimos que llamar a la policía; dijo que la venía a sacar porque allí no estaba ella, que él la tiene. Ahí. Y señaló la caja de plástico que aferraba el muchacho entre los brazos.
Atilio Crespi estaba sentado en un banco de madera, la espalda recostada contra la pared. Tenía los ojos cerrados y se balanceaba arrullando la caja, meciéndola tiernamente como si abrazara a un bebé.
Le pedí que lo retuvieran hasta que llegaran sus padres, que no haría la denuncia. Mi cuerpo se movía dentro de una telaraña de vidrios; cada paso que daba la telaraña se ajustaba un poco más, como una coraza elástica. Me costó subir al auto, darle marcha, entrarlo al garaje. Las astillas se empujaban unas con otras para ver cuál me hacía más daño. Cuando llegué a casa, mamá se hamacaba en el sillón que había sido de la abuela mirando la oscuridad, más allá de la ventana. Bajó el volumen de la radio y me dijo:
—Mañana no va a llover, sabés...
Dejó la frase inconclusa y se hundió de nuevo en el pozo de la noche.
El relato es parte del libro Mamá quiere ver las rosas y otros cuentos, editorial Contexto. Severín reside en Santa Fe y tiene publicado además Helada Negra (2016), Muda (2018), La Tigra (2018), entre otros.
Patricia Severín