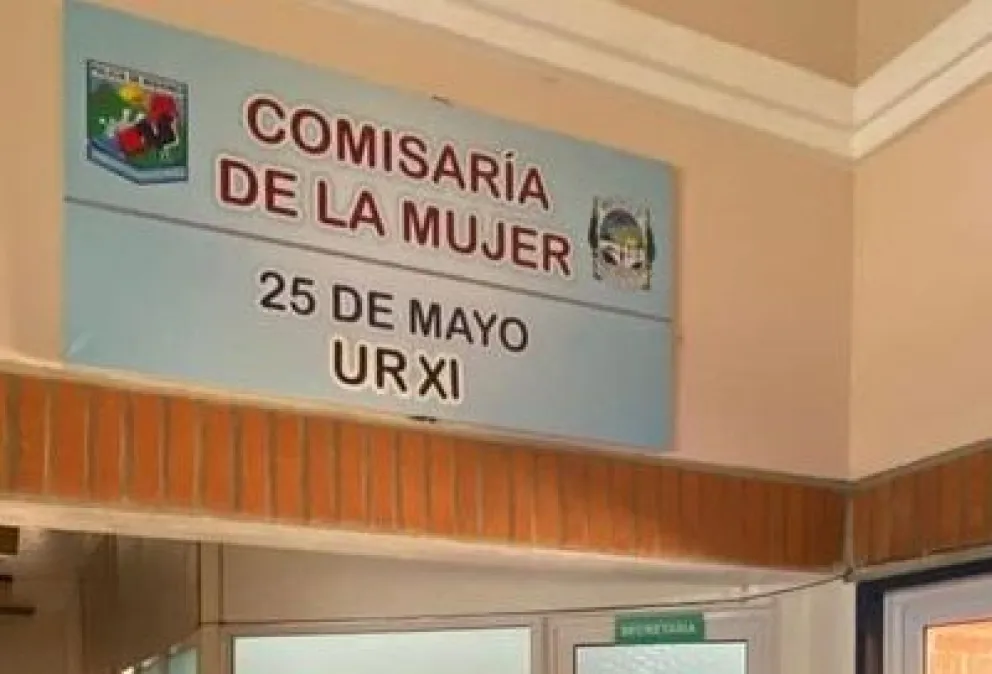El traslado
domingo 17 de mayo de 2020 | 1:30hs.

El traslado
Marcelo Rodríguez
Escritor
Se estaba muriendo…Visiblemente deshidratada, carente de atención y recluida por el intenso calor en el recodo más ventilado de la vieja casona.
La cuarentena total por pandemia de coronavirus COVID-19 ya había sido declarada hace 22 días. El ejército, la gendarmería, la prefectura y la policía custodiaban celosamente las calles y avenidas. Sólo podían circular los individuos autorizados expresamente en el Decreto Presidencial. Los hospitales públicos y sanatorios privados estaban colapsados de personas contagiadas. El déficit de respiradores artificiales hacía aún más grave el cuadro de situación, principalmente para los adultos mayores. Hoteles, clubes, y edificios públicos fueron convertidos en centros de aislamiento. El servicio de agua potable estaba cortado porque los motores hidráulicos de la planta potabilizadora habían sufrido severos daños en un incendio provocado por disturbios callejeros. La energía eléctrica era habilitada sólo por las noches a centros asistenciales, puestos militares y en forma rotativa algunos barrios. Las calles desoladas y silenciosas emulaban las mejores series apocalípticas de Netflix, y una vez más la realidad superaba la ficción. El miedo al contagio convirtió en reclusos a todos los pobladores. El aislamiento social obligatorio era el único medicamento para vencer a un enemigo invisible que puso en alerta roja a todo mundo y que, según fuentes asiáticas, tubo su génesis zoonótica en la ciudad de Wuhan, República de China, por la mala cocción de un murciélago.
La miré con pesar, realmente se estaba muriendo.
—Y si la llevamos a la casa de la abuela —preguntó mi hermano menor.
— ¡Llamale dale! ¿Tenés batería? —pregunté entusiasmado.
—Ni ahí. Está out mi celu —me respondió apenado —. Hace más de 12 horas que no hay luz. ¡Estamos en el horno!
No había alternativas, debíamos trasladarla a la casa de mi abuela, pero carecíamos de los salvoconductos oficiales: autorizaciones firmadas y selladas por las fuerzas vivas para transitar libremente. El tiempo apremiaba. Ambos cruzamos miradas y sin dudar nos subimos al auto.
El majestuoso ocaso, con sus tonalidades nostálgicas, subía al escenario para actuar un efímero tiempo. Aprovechamos ese momento de opacidad para desplazarnos por las calles terradas, evitando arterias principales pero bajo el riesgo de ser detenidos y apresados por algún retén itinerante.
— ¡Avanzá con la luces apagadas! Son sólo tres kilómetros —le susurré a mi hermano con el corazón acelerado a punto de taquicardia.
Marchábamos un par de cuadras y nos estacionábamos por unos minutos. Sin peligros a la vista continuábamos en movimiento un par de cuadras más, repitiendo la maniobra con prudencia. Estacionados en la esquina del estadio del Club Mitre, un patrullero cruzó lentamente destellando su barral de balizas led, pero la profunda noche nos cobijó con su misterio. Seis cuadras más adelante, suspirando de alivio, llegamos destino.
Al descender del auto, abrí con prisa y a oscuras la puerta trasera. Al tanteo la levanté y la sostuve como pude. Mi hermano, evidenciando su desánimo y sumamente consternado sentenció.
— ¡Me parece que ya fue!
— ¡No digas eso! —lo recriminé con voz recia —. ¡Vení a ayudarme dale!
Nuestras figuras se fueron esfumando gradualmente en la penumbra mientras, por el pasillo del costado, nos dirigimos al fondo de la casa donde la abuela conservaba un aljibe. La recostamos sobre sus ladrillos grávidos de moho con la intención de aliviar su agonía. Mi hermano apresuradamente lanzó el balde al fondo del pozo e inclinándose hacia atrás lo recogió tirando de las decrépitas cadenas que, estrepitosamente, golpeaban la herrumbrada polea. Con el balde cargado en mano, sumamente agitado y como elevando una plegaria al cielo, describió las probabilidades.
—Esta agua de lluvia, bendición del Altísimo, es nuestra única esperanza —Y como un sacerdote impartiendo el sagrado sacramento del Bautismo, volcó íntegramente el vital líquido sobre la orquídea fucsia que nos regaló nuestra madre antes de partir a la eternidad y que yacía desguarnecida en una fornida tinaja guaranítica.
Semanas después, la especie autóctona traída de la ciudad misionera de Montecarlo, vestía sus mejores colores y alborozaba nuestro hogar. La cuarentena se había levantado y el Ministerio de Salud Pública había logrado controlar la enfermedad. Mi hermano, contemplando la tinaja y su bella moradora, reflexionó admirado mientras esbozaba una sonrisa.
—Y pensar que se estaba muriendo.
El relato forma parte de “Cuentos con Esencia Misionera” libro de próxima publicación. Rodríguez editó además “Poemas con Esencia Misionera”.
Te puede interesar