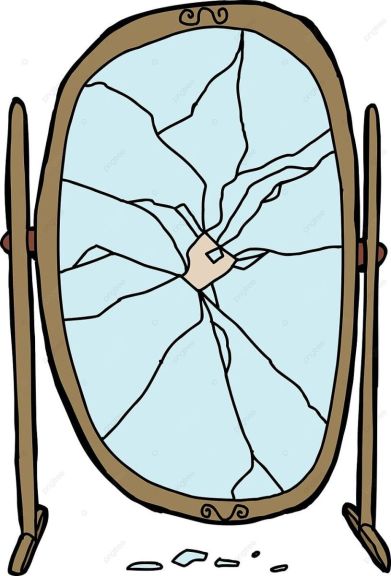El niño indio y el niño de porcelana
domingo 17 de mayo de 2020 | 15:45hs.

Luis Ángel Larraburu
Escritor
Así como el canto de las primeras chicharras anuncia el tiempo de las sandías y el vuelo de los alguaciles anuncia lluvia, una pequeña columna de humo en el monte cercano al patio de mi casa anuncia la presencia inesperada (o tal vez siempre esperada) del indio Garabito, el silencioso y solitario hombre de la selva, el eterno caminante y amigo natural de mi familia.
Y cuando digo “amigo natural” es porque necesito definir de alguna manera una amistad que no se alimenta ni de palabras ni tan siquiera del conocimiento profundo de las cosas de uno y otro como podría suceder entre dos viejos amigos, según nuestra particular forma de entender la amistad, sino que se nutre de tan sólo la presencia y el acompañamiento silencioso, sin preguntas ni respuestas innecesarias, dando valor tan sólo al hecho de saber que ambos estamos ahí, disponibles para lo que sea. Una cuestión de “buenas ondas”, diría yo. Nada más que eso...
Lunes cinco de enero, al tiempo de la luna llena. Día de Reyes. Noche de magia y de regalos.
Desperté muy temprano, y al salir al exterior de mi casa pude ver una columna de humo que sobrepasaba la cresta del monte, cerca del arroyo, elevándose más allá del deslumbrante amarillo de los ibirá pytá ya florecidos.
-Garabito ha llegado –me dije contento- salvo que sean los Reyes Magos que adelantan su visita…
Llamé a mis dos hijas y, con ellas, nos introdujimos al monte. Entonces, con sorpresa, durante un instante pensamos que sí, que eran los Reyes que habían reemplazado a Garabito pues, más que ver, intuimos la presencia de varias personas en el lugar.
Pudimos constatar luego, que era el mismo Garabito, el que viste y calza, quien esta vez nos daba la sorpresa más grande de la historia ya que, hombre solitario, como lo conocíamos, ahora encabezaba un grupo de indios integrado por su mujer, en avanzado estado de embarazo, y tres hijos de la pareja, todos “hombrecitos” cuyas edades oscilaban entre los cinco y los diez años.
Al notar nuestra presencia, la mujer y los gurises se escondieron rápidamente en el monte circundante, mientras el indio salía a nuestro encuentro. Ya junto a nosotros, poniendo una mano en el hombro de cada una de mis hijas, nos miró suavemente a los ojos y nos dijo con su particular estilo:
-Vengo triste y vengo contento. Triste porque sin regalos, por apuro en marchar. Contento, porque tendremos nuevo hijo, muy pronto, mientras dure la luna llena.
Apoyé una mano en su hombro y le dije:
- Bienvenido a nuestra casa, la que, ya sabés, es tu casa.
A una señal del aborigen, la mujer y los hijos abandonaron sus escondites y, sin ningún protocolo, siguieron con la actividad de construir, junto al padre, el refugio que los cobijaría en los próximos días.
Mientras el grupo continuaba sus actividades, nos dispusimos a regresar a la casa para desayunar y preparar un viaje al pueblo, momento siempre esperado por mis hijas, ya que de allí siempre regresábamos con alguna novedad para comentar en familia.
Mientras nos alejábamos, dos cosas concitaron mi atención: la inmensa y “prometedora” barriga de la mujer, próxima a dar a luz, y la presencia de un desvencijado violín entre las cosas de Garabito, quien esta vez portaba muy pocas plantas y yuyos de la selva.
Yo no conocía la habilidad de nuestro amigo para ejecutar música alguna. En algunas oportunidades le he escuchado cantar, a capela y en voz muy baja y grave, algunas canciones en idioma desconocido por mí y que mi imaginación me hizo pensar que eran canciones rituales de su tribu o de su raza.
Mientras nos alejábamos del campamento, pensé que, esta vez, yo tampoco debería hacer regalos a Garabito, para no herir su susceptibilidad.
Ese día, todo transcurrió con normalidad hasta la hora de la cena, la que debía servirse en la galería de la casa junto al inmenso pesebre que habíamos construido con ramas y frutos del monte, con Reyes y pastores de palo, al igual que la Virgen y el San José. Sólo el Niñito Jesús, El Salvador, lucía su triste mirada desde la fina porcelana que le diera forma.
Nuestro pesebre, por decisión familiar, no tenía luz eléctrica, se alumbraba con velas y faroles de colores y sus tenues resplandores se dispersaban en el monte confundiéndose con la luz de la luna llena.
Al momento de iniciarse el ritual de la cena (Garabito se había negado a concurrir con su familia, pese a nuestra invitación), sorpresivamente, el indio irrumpió en el lugar de un modo inusual en él. Nunca lo vi tan apurado. Llegó corriendo, ansioso, asustado sería el término exacto.
- Mi mujer pariendo. Yo ya siendo padre de nuevo –me dijo- Y no habló más.
Me ofrecí para trasladar a la parturienta al hospital, junto con él y mi esposa, diciéndole que sus tres hijos se quedarían en casa, con mis hijas, y me dijo “que no” con la cabeza.
Yo sabía, por experiencia, que los indios no quieren que sus mujeres tengan familia en los hospitales, porque allí, luego del parto, incineran la placenta y no se la devuelven al padre para cumplir con un milenario ritual que les impone la raza.
Todas las posibilidades de recurrir al auxilio médico se vieron abortadas por el hecho de que, ni bien trajimos a la mujer a la galería, allí no más, rápidamente y junto al pesebre, ocurrió la parición.
Garabito permanecía inmovilizado por el miedo. Con mi mujer y mis hijas, atendimos el parto lo mejor que pudimos (y lo hicimos bien, gracias a Dios), y así, sin ninguna complicación, un nuevo integrante de los mbyá guaraní vio la luz junto al pesebre familiar.
El rostro de Garabito, antes inexpresivo, ahora trasuntaba un entusiasmo sin igual.
Luego del “tranquilizador” llanto del niño y de las acciones de las ocasionales parteras para higienizar a la criatura y a la madre, Garabito, en rápido movimiento, recogió la placenta de la madre y, tomando al nuevo hijo en sus brazos, salió corriendo y se internó en la selva cuya profunda oscuridad se veía rota en parte por el resplandor de la luna llena.
Por un lapso de entre cinco y diez minutos no supimos qué hacer. Quedamos todos sorprendidos pensando tal vez en un posible “secuestro” del niño indio.
No salíamos aún de nuestro asombro cuando Garabito regresó al pesebre, sin la placenta que arrebatara, y con el niño en un brazo, portando en el otro su desvencijado violín, cuyo estado de deterioro era tal, que su puente se encontraba atado a la caja por medio de un simple elástico de goma. El arco que servía para ejecutar el instrumento, no era otra cosa que una vara extraída del monte, unidos sus extremos con cerda de cola de caballo. Así de simple.
Con toda suavidad, el flamante padre depositó al niño en brazos de la madre, la que se encontraba acostada sobre una colchoneta, junto al pesebre. Desde ese momento, la india y el niño desplazaron de nuestras emociones a la Virgen de madera y al otro niño, el de porcelana, para pasar a ser ellos parte de nuestra Navidad y de nuestra Noche de Reyes.
Fascinados, con mi mujer y mis hijas contemplábamos el cuadro mágico de un pesebre viviente, un pesebre con madre e hijos de verdad, uno recién nacido y otros tres que, como asustados, se apretujaban junto a la madre recién parida.
La figura de Garabito se salió de nuestro ángulo visual hasta el momento en que, desde nuestras espaldas, el sonido del viejo violín, mal afinado, se sumó a la magia del momento.
Una melodía monótona marcó un ritmo nada común para nosotros, tal vez representando los sonidos y los ritmos de la selva.
- ¡Canta, Garabito, canta! –se escuchó decir a la madre, de quien en ningún otro momento logré escuchar ni su voz ni tan sólo una queja, aún durante el parto.
Apoyando entonces el violín en su cintura y repitiendo el mismo ritmo y la melodía del comienzo, la voz grave de Garabito, bastante desentonada, dejó escuchar un canto pronunciado en guaraní y en español.
No lográbamos nosotros saber qué expresaban las palabras de ese canto, ya que no entendíamos el guaraní.
Algunos términos españoles, mal pronunciados, dejaban entender que el indio le cantaba al niño, a la madre y a la selva profunda y lujuriosa de donde venían y que cobijaba a su aldea. O, tal vez, yo quise interpretar así el significado de su canto.
Junto al pesebre, integrando el paisaje, los tres hermanos del recién nacido marcaban el compás de la música con las palmas de las manos.
Esa noche, salvo los niños, nadie durmió en nuestra casa. Todos permanecimos despiertos velando el pesebre y Garabito, de tanto en tanto, tomaba su violín y la emprendía con otra canción, tal vez distinta de las anteriores pero, para mí, de igual significado.
La luz del sol hizo reventar la mañana. Garabito con su familia, ahora aumentada, se retiró de la casa, rumbo a su refugio.
No quise perturbar la intimidad del grupo, por lo que, ese día, seis de enero, no me hice presente junto a ellos. Sabía yo que si algo necesitaban, el indio vendría a mí.
Durante la noche, el resplandor de una fogata marcó el lugar del campamento.
A la mañana siguiente, salí al patio de la casa dispuesto a ir a saludar a Garabito. El sol ya alumbraba en plenitud y la selva toda cobraba vida. Ni una nube empañaba la diafanidad del cielo.
Yo esperaba ver la columna de humo que, saliendo del monte, me confirmara la presencia de Garabito y su familia. Pero nada quebraba la naturalidad del paisaje cotidiano.
Corrí hasta el bendito que sirviera de refugio a mi amigo, y lo encontré vacío. El fogón que ardiera durante la noche se encontraba apagado y frío, sus cenizas y restos, cubiertos con tierra. De Garabito y su familia... ni noticias.
Al regresar a casa pude observar junto a la entrada posterior que da a la galería del pesebre, un pequeño manojo de flores de marcela que me dejara Garabito en señal de despedida.
Deduje que esa “marcela”, recolectada seguramente en la Semana Santa anterior, remedio mágico de los campos, había sido parte del bagaje de remedios caseros con que Garabito contaba para atender a su propia familia. Su desprendimiento era inmenso, como inmensa era la humildad y generosidad del aborigen. Sentí deseos de materializar mi agradecimiento por este hermoso regalo, pero el indio ya no estaba.
No pude hacer otra cosa más que depositar el ramo de marcela, como una ofrenda, junto al niño de porcelana y a la Virgen de madera. Me pareció ver, o tal vez yo deseara que así fuera, que el Niño Dios, desde el pesebre, sonreía.
Casi con lágrimas en los ojos expresé una oración pidiendo: - ¡Que Dios bendiga a tus hijos, Garabito, y que el Niñito Jesús les asigne un Ángel de la Guarda que sea duende de la selva, que sea mbyá como vos y que sea tan tape... como tus gurises”.
El relato es parte del libro Historias del Indio Garabito. Larraburu es autor además de “El Monje Negro”, “En los pagos del oro verde” y “Sobre duendes, mitos y leyendas”, entre otros.
Te puede interesar
Ultimas noticias
 19.7ºc
19.7ºc