El regreso de la liga
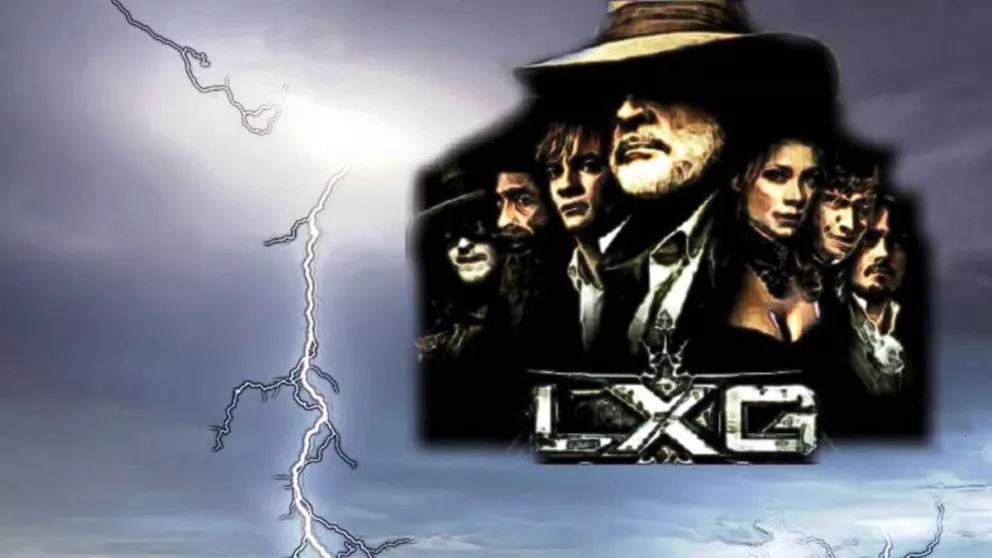
llan Quatermain y su cofradía justiciera no concluyeron sus aventuras en la Inglaterra victoriana del siglo XIX. Yo fui el último miembro que los sobrevivió en el futuro. Heredé en el siglo XX el mandato de concluir su lucha contra el mal con una condición discriminatoria, mi nombre jamás sería asociado a los paladines del steampunk. Uno más de los tantos caprichos del guionista Alan Moore luego de sus batallas con la DC Comics y del mega éxito de sus historietas V de Vendetta y Wachtmen producidos cinematográficamente y como seriales de TV.
¿Por qué un argentino no podía ser uno más en The League of Extraordinary Gentlemen? No tuve más remedio que resignarme con el descarte del crimen, patéticos malvados que ni le llegaban a los talones al Satán de Milton, el Yago de Shakespeare o el profesor Moriarty de Conan Doyle. Sólo se me asignó perseguir gerontes zombis nazis y obesos narcos cómplices de mafias políticas y militares abulonadas al poder. Nada nuevo.
Sin embargo la historia tomó revancha y en los patios cerveceros de la costanera de la ciudad de Posadas, más precisamente en los cercanos a la playita El Brete, llegué a ser muy popular por mis charlas, regadas copiosamente por pintas de espumosa cebada fermentada artesanalmente, sobre las pérfidas máquinas del tiempo que supieron sobrevolar, rumor nunca confirmado, el río Paraná. Despistando a la prefectura argentina que desde siempre persiguió las chalanas de los pasadores y luego las motos náuticas con alijos de marihuana paraguaya.
En un lapso de cincuenta años sólo me crucé con dos engendros que atrajeron mi atención. La primera me llevó a hasta el año 1944, me refiero a La campana, Die Glocke. La historia completa, resultado de largas y costosas investigaciones en las que casi dilapidé mi fortuna familiar, puede leerse completa en el siguiente link: El triunfo de la peor máquina del tiempo.
La otra me teletransportó hasta los años noventa del siglo XX donde compareció ante mi asombro otro automotor fantasmagórico, La Kaaba con cuatro ruedas, un cubo negro, casi réplica en menor escala del objeto sagrado que, según el Corán, fue construido por el patriarca Ibrahim pero que en pleno siglo XX, motorizado y autopropulsado, surcaría rutas argentinas.
Cabe realizar una somera línea de tiempo que prologue nuestro viaje nocturnal a través del espacio y las genealogías de la infamia. Desde principios de 1991 el juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional de España, en cooperación con la judicatura argentina, investigó a varios familiares y colaboradores directos del presidente Carlos Menem por su presunta pertenencia a una banda internacional de blanqueo de dinero procedente del negocio de la droga. Un capítulo más de nuestras efemérides patrias que no imagino ni como Mitre hubiera logrado camuflar cual relato heroico.
Resulta, imitando a los Reyes Magos, un buen día desde oriente llegó un tal Ibrahim Al Ibrahim, alias El Sirio, coronel de inteligencia del ejército durante la dictadura de Háfez al Asad. Según el evangelio policial aterrizó en Buenos Aires junto con otros dos sacerdotes eruditos, el traficante internacional de armas Monzer Al Kassar y el insigne lavador de dinero Gaith Pharaon. Al poco tiempo, promediando los años ochenta del siglo pasado, consolidó su ascenso político y contrajo matrimonio con Amira Yoma, cuñada del palindrómico presidente Menem. Como un juego erótico de recién casados, entre ambos organizaron el famoso “Yomagate”. El Sirio, sin siquiera saber hablar más que unas pocas palabras en español fue nombrado asesor aduanero, convirtiéndose en una pieza clave de una banda que lavaba el dinero de la venta de cocaína en Norteamérica. Algo muy poco elegante y mefítico.
Con la complicidad de funcionarios del estado, los billetes volaban hasta la Argentina en maletas marca Samsonite, las mejores de la época para ciertas clases sociales, incomparables con mi vintage set de baúles Vuitton. Hoy sólo viajo con una mochila y un bolso de denim reciclado.
Al Ibrahim, que tutelaba el contrabando en la Aduana del aeropuerto internacional de Ezeiza, hacía entrar las valijas sin ninguna inspección reglamentaria. Además, simulando decomisos, robaba hornos microondas, televisores y calzoncillos Kalvin Klein a los viajeros, que por aquellos años en que un peso argentino equivalía a un dólar, diezmaban Miami. Quizás la ciudad con peor mal gusto del mundo.
En la noche del campo argentino una caja negra como la Kaaba de La Meca se alzaba en el aire y hendía la llanura, una alfombra mágica de Bagdad. Los cuises se persignaban, las liebres se abrazaban aterradas y los ñandúes se tapaban los ojos.
La Kaaba con cuatro ruedas era en realidad una Renault Trafic negra con vidrios polarizados, no se veía al conductor ni a los pasajeros. Butacas de cuero, aire acondicionado y detrás de una mampara, un inodoro con bomba eléctrica. Todo alrededor de una mesa redonda donde Al Ibrahim y sus amigos jugaban millonarias partidas de póker que comenzaban al partir de Buenos Aires después de cenar sobre la medianoche y terminaban al mediodía, cuando llegaban al balneario de Mar del Plata luego de recorrer unos cuatrocientos quilómetros. El mozo de a bordo cada quince minutos descorchaba dos botellas de champagne Chandón bien heladas, reemplazaba los canutos de billetes de cien dólares, reponía las rayas bien parejitas sobre una bandeja enchapada en oro y servía una nueva ronda. El chofer regulaba la velocidad de la marcha para que los pasajeros disfrutaran la mayor cantidad de horas posibles del viaje atemporal a través del espacio espectral.
Al amanecer los viajeros desayunaban café con leche y medialunas en Chascomús. Una hora después con el sol más alto, llegaban a la ciudad de Castelli, parada tradicional para comprar salamines y pan de campo. Pero la Kaaba motorizada no se detenía en los puestos de fiambres, sino en la estación de servicio para que subieran Marilís y Silvana.
Desde hacía varias décadas los parientes de Marilís dominaban el mercado de los salamines caseros en la zona pero los hermanos de Silvana, cada año, obtenían mejores ganancias con el queso de chancho. Marilís era experta en triturar y mezclar la carne de vaca y cerdo. Usaba la misma picadora antigua desde que se inició en la empresa familiar al cumplir los diez años. Empuñaba el mango de madera, comenzaba a girarlo lentamente y embutía de a poco la pulpa tierna y fría. Los dados jugosos resbalaban por el tobogán del embudo que se abría en la cabeza del tambor, se desgarraban como pétalos de flores y serpenteaban la espiral de cuchillas como un ballet acuático de delfines desollados. Marilís recibía sobre la palma de su mano los soretitos de pasta molida que asomaban por los ojos en la cara redonda de la máquina.
El puesto de trabajo de Silvana en la factura del queso de chancho resultó más aburrido. También fue iniciada cuando cumplió los diez años. Revolver el agua hirviendo en que se descarnaba la cabeza del cerdo. A fuego lento, rotando muy despacio el cucharón de madera, sumergiéndolo hasta el fondo, engarzando las ondas de la cacerola hasta que todo el colágeno de los huesos se derretía en un caldo espeso. Después espantaba las moscas mientras el menjunje cuajaba en una gelatina marrón veteada de várices blancas.
Marilís era flaca, tenía las manos ásperas porque se las fregaba muy fuerte con el cepillo de uñas enjabonado. Siempre se pasaba los dedos por la nariz y sentía el olor dulzón de la carne cruda impregnado en la piel. Un vaho tibio con una huella ácida. Se frotaba las manos con perfume hasta que enrojecían. A Silvana le pasaba lo mismo pero con los pelos de los chanchos, las cabezas se hervían sin afeitar. La pelambre sebosa se iba desprendiendo de a poco dentro del agua y se pegoteaba al cucharón de madera y a sus brazos transpirados.
Cuando volvían a Castelli después de un viaje a Mar del Plata, Marilís y Silvana se daban una vuelta por el tambo de Emilia. Ella ya estaba sentada en el banquito, con la espalda huesuda encorvada como una gárgola gaucha, descargaba a sus Holando. Despuntaba el alba en el campo y el aire frío erizaba el maizal. Marilís y Silvana bajaban de la combi y se colaban en la chacra por una alambrada rota que daba a la ruta.
Se encontraban con Emilia en el corral. Las vacas mugían, se sentían abandonadas, ella les hablaba suave y prometía que enseguida volvería a ocuparse de sus ubres a punto de explotar. Jamás permitiría que Paulino comprara la máquina automática de ordeñar, ya sufrían bastante las pobrecitas cuando destetaban a sus terneros porque en los supermercados porteños subía el precio del osobuco. Desde la casa de la chacra, Paulino se asomaba y le gritaba a Emilia que terminara de una vez con las vacas, que había que darle de comer a los lechones. Marilís y Silvana sumergían las manos en los tarros y batían la espuma de la leche recién ordeñada hasta espesarla como crema Chantilly, la mejor crema suavizante. Odiaban a Paulino, el despótico hermano paralítico de Emilia, postrado desde que un escopetazo vengó sus abusos con las hijas de los peones.
Marilís y Silvana siempre sorprendían con shows on the road. Durante la última traslación espacial que se registra de La Kaaba con cuatro ruedas, como siempre detuvieron la marcha en la estación de servicio de Castelli. El asistente de a bordo abrió la puerta lateral de la Renault Trafic negra con vidrios polarizados y agarró con fuerza el reposapiés, Marilís empujó desde abajo afirmándose en el aro de las ruedas. Silvana mantuvo en equilibrio el asiento. Cuando las chicas subían se suspendía el juego y la mesa de terciopelo verde se plegaba. Ellas se esforzaban por traer novedades, a veces algunas tenían más éxito que otras. Casi siempre al principio no se entendía bien para dónde iba la cosa, pero al final los clientes terminaban muy satisfechos. Esta vez no fue diferente, ¡cómo se las ingeniaban! La rastra con monedas de oro lo estacaba contra el respaldo y ladeaba un poco la peluca platinada sobre su frente, las boleadoras le tapaban los ojos que chorreaban lágrimas teñidas con delineador Kegel, el cuenta ganado de cuero crudo en la boca maquillada con pintalabios rojo dejaba abierto lo suficiente. Mientras Marilís inclinaba hacia atrás la silla de ruedas, Silvana cargaba una jarra en el tarro y, cada cinco minutos, volcaba un litro de leche sobre los carrillos abiertos de Paulino. El Sirio y sus amigos revoleaban los masbahas babeándose de risa.
Ahora realizaremos un salto sideral que comprometerá varios millones de años pues, como ya legitimó la sabiduría popular, de eso se trata la síntesis kantiana de la experiencia.
Desde mucho antes del principio, cuando el sol era un secador de pelo que se recalentaba intentando deshidratar los continentes para que decidieran madurar yéndose a vivir cada uno por su lado, en la provincia de Buenos Aires nacieron miles y miles de lagunas. Llovía todos los días y se fueron llenando ellas solas, después se unieron. Lunas de marfil, espejos de latón, charcos gigantes de agua estancada, espacios descontrolados.
Un poco después, diríamos que por la edad de piedra, no había holandeses cerca así que las lagunas no tuvieron problemas con diques ni canales. Al final nunca llegaron los holandeses y crecieron como se les dio la gana, igual que las vacas, las estancias y las hijas e hijos bastardos de mis parientes. Desbordaron con las lluvias y lo inundaron todo las veces que se les antojó. La gente se desesperaba cuando el ganado se ahogaba y los puentes se venían abajo, pero siempre los vecinos de los pueblos cercanos regresaban a pescar pejerreyes y a navegar con sus lanchas deportivas.
Despuntaba el alba un día de primavera y, obligado a viajar por investigaciones sobre la máquina del tiempo menemista y sus periplos espaciales en la dimensión de la corrupción que unía puntos tan distantes como Oriente Medio y el Río de la Plata, con abducciones en las Cataratas de Iguazú, me encontraba a mediados de los años noventa del siglo XX en la orilla de una de esas lagunas tirando piedritas. Yo soñaba con lograr que rebotaran sobre el agua haciendo remolinos. La primera se hundió de inmediato como una bomba y las otras, también. Sentado sobre el cráneo de un armadillo gigante convertido en una roca desde unos treinta mil años antes, tenía la vista fija en un cuerpo medio sumergido en el agua, atado a una silla de ruedas, flotaba desnudo y embarrado, sobre el vientre inflado ondeaba una peluca platinada, las piernas eran dos palos blancos. Completaba el bodegón pantanoso un tarro de leche que le aplastaba la cabeza. No se movía y las mojarritas entraban y salían nadando estilo mariposa por los agujeros de la nariz.
Pensé, hay que alertar a los patos de la laguna.
Ilustración: Milena B. Duarte. Piegari cursó estudios de filosofía y comunicación . En Posadas se desempeñó como periodista y gestor cultural. En 2008 se publicó en España su novela Kitschfilm
Carlos Piegari















